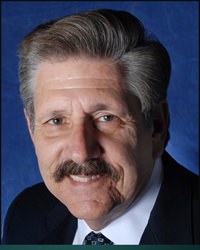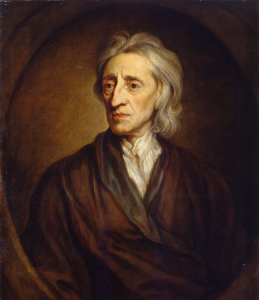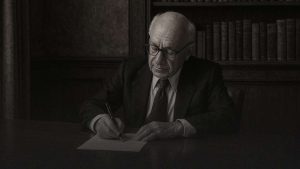[Publicado originalmente el 1 de diciembre de 2006].
Milton Friedman, fallecido el 16 de noviembre a los 94 años, comentó en una ocasión que no existen diferentes escuelas de economía, sino solo buena economía y mala economía. Aunque puede que lo creyeras sinceramente, Friedman fue, sin embargo, el contribuyente más destacado del siglo XX a lo que se ha dado en llamar la escuela de economía de Chicago.
El departamento de economía de la Universidad de Chicago se fundó en 1892 con el nombramiento de J. Laurence Laughlin como catedrático. Defensor acérrimo del laissez faire y del libre comercio, se puede decir que Laughlin marcó la pauta del departamento durante los siguientes cien años.
En el periodo entre las dos guerras mundiales, el enfoque orientado al mercado del departamento continuó con los escritos y la enseñanza de destacados académicos como Frank H. Knight, Jacob Viner y Henry Simons. Aunque no se puede decir que fueran tan firmes defensores del libre mercado como Laughlin o muchos de los economistas de Chicago que les siguieron, enfatizaron con fuerza la superioridad de los mercados competitivos y el sistema de precios, así como los problemas inherentes que surgen del poder gubernamental intrusivo y discrecional.
La escuela de Chicago se convirtió en una de las escuelas de pensamiento más influyentes después de que Friedman se incorporara al cuerpo docente de economía en 1946 y de que se le uniera su viejo amigo George J. Stigler en 1958.
Friedman revolucionó la macroeconomía, mientras que Stigler ayudó a hacer lo mismo en la microeconomía. Friedman desafió el dominio de la economía keynesiana en la posguerra, y los escritos de Stigler socavaron muchos de los fundamentos de la regulación gubernamental de las empresas.
Su método común de análisis, que se convirtió en una característica distintiva de la escuela de Chicago, era la combinación de modelos matemáticos rigurosos con la investigación estadística para demostrar la validez o falsedad empírica de una teoría económica o una receta política. Ellos, sus alumnos y un número cada vez mayor de seguidores en la profesión pusieron de manifiesto el error de la presunción keynesiana de que los mercados son inherentemente inestables y propensos al monopolio.
Friedman y muchos de sus colegas de Chicago compartían una profunda y decidida lealtad a la libertad humana. Según explicaban, los mercados libres son el garante institucional de la libertad de elección, las oportunidades y los límites al control del gobierno sobre la vida de las personas. En Capitalismo y libertad (1962), por ejemplo, Friedman señaló que cuando los actores, guionistas y directores de Hollywood fueron incluidos en una lista negra en la década de 1950 tras ser acusados de afiliación comunista, no estaban condenados al hambre o al encarcelamiento en el Gulag. Independientemente de que la lista negra fuera adecuada o no, esas personas podían encontrar trabajos alternativos en el mercado porque el gobierno no controlaba ni dominaba la economía.
«La protección fundamental era la existencia de una economía de mercado privado en la que podían ganarse la vida», señaló Friedman. La denuncia del Gobierno no significaba la destrucción literal, como ocurría bajo el comunismo, con el que algunos de los incluidos en la lista negra simpatizaban.
Friedman expresó esta idea de forma más general en su aclamada obra Libre to Choose (1980):
La libertad económica es un requisito esencial para la libertad política. Al permitir que las personas cooperen entre sí sin coacción ni dirección central, reduce el ámbito en el que se ejerce el poder político. Además, al dispersar el poder, el libre mercado contrarresta cualquier concentración de poder político que pueda surgir. La combinación del poder económico y político en las mismas manos es una receta segura para la tiranía.
A lo largo del siglo XX, la escuela austriaca, liderada por Ludwig von Mises y F. A. Hayek, ha sido la rival de la escuela de Chicago en la defensa del orden de mercado y la sociedad libre. Los austriacos también han demostrado con contundencia la superioridad del libre mercado y los peligros de todas las formas de planificación socialista y de intervención gubernamental. Y también han hecho hincapié en la singularidad del individuo y el valor de la libertad.
Pero sus puntos de partida han sido radicalmente diferentes para llegar a sus conclusiones a favor del mercado. En su famoso ensayo «La metodología de la economía positiva» (1953), Friedman argumentaba que el objetivo de la ciencia era la predicción cuantitativa exitosa y que cualquier hipótesis, por muy poco realistas que fueran sus supuestos, era buena si daba lugar a mejores predicciones. Así, como señaló un crítico, si se encontrara una fuerte correlación entre la captura de anchoas en la costa de Perú y las fluctuaciones del ciclo económico en Estados Unidos, se consideraría una buena teoría predictiva, independientemente de que existiera una causalidad real entre estos dos fenómenos medidos.
Relaciones causales
Los austriacos también creen que la ciencia debe tratar de «predecir», si por predicción entendemos la comprensión de las relaciones causales en la sociedad y el mercado. Pero los austriacos hacen hincapié en que la característica única de los fenómenos sociales y de mercado es la intencionalidad del hombre (un enfoque que, por cierto, también defendió enérgicamente uno de los economistas más antiguos de Chicago, Frank Knight).
Para entender el mercado es necesario mirar más allá de las relaciones estadísticas. ¿Qué es un bien de consumo o un bien de capital? ¿Cuándo una transacción es «voluntaria» y cuándo es «coercitiva»? ¿Qué es una situación de mercado «competitiva» y cuándo una situación es «monopolística»? ¿Cuándo se obtiene un «beneficio» y cuándo se sufre una «pérdida»? ¿Qué hacen los empresarios y cómo forman ellos y otros participantes en el mercado sus expectativas sobre el futuro?
Estos conceptos y relaciones dependen de cómo los individuos asignan significados a sus propias acciones y a los objetos y acciones de otros seres humanos que les rodean. No se pueden reducir a categorías medibles a las que se puedan aplicar métodos estadísticos de correlación.
Además, el futuro no es tan predecible cuantitativamente como a muchos economistas de Chicago les gustaría creer. De hecho, una de las hipótesis por las que Friedman fue más famoso en los años sesenta y setenta, según la cual existe una correlación relativamente alta entre algunas medidas de la oferta monetaria y la renta nacional, ha vuelto a ser objeto de acalorados debates en macroeconomía, ya que la definición de la oferta monetaria se ha vuelto más incierta y las correlaciones se han vuelto más inestables.
Además, al insistir en un análisis principalmente estadístico de los acontecimientos macroeconómicos, los datos disponibles han tendido a ser muy agregados, centrándose en aspectos como la producción y el empleo en su conjunto y el nivel general de precios. Esto significa que los detalles de la oferta y la demanda y las interconexiones entre los distintos precios, que representan las relaciones causales reales en la economía, se pierden bajo la superficie macroagregada.
Sin embargo, estas relaciones microeconómicas, y cómo los cambios en la oferta monetaria las influyen y pueden distorsionarlas, han sido la esencia misma del enfoque austriaco alternativo para comprender los procesos inflacionarios que desembocan en recesiones y depresiones. Así, por ejemplo, cuando Friedman analizó la política de la Reserva Federal en la década de 1920 y vio que el nivel general de precios se había mantenido relativamente estable, concluyó que la política de la Fed no había hecho nada malo. El único error de la Fed fue a principios de la década de 1930, cuando no imprimió más dinero para contrarrestar la deflación de precios que se estaba produciendo en ese momento.
Los austriacos, por su parte, mirando más allá del nivel estable de precios, concluyeron que la política monetaria de la Fed había sido en realidad muy «activista» y había generado desequilibrios entre el ahorro disponible y la inversión, lo que finalmente provocó la recesión económica de la década de 1930. Mientras que los economistas de Chicago de la época, y más tarde Friedman, creían que la Fed debería haber «reflacionado» el nivel de precios mediante la expansión monetaria en esos años, los austriacos razonaban que las distorsiones causadas por la inflación anterior solo se agravarían con una nueva ronda de inflación. Una vez que las relaciones relativas entre los precios y la producción se habían distorsionado por la inflación anterior, la única forma de volver a la estabilidad era mediante un ajuste de los precios, los salarios y la producción que reflejara la nueva realidad posterior al auge.
Sin embargo, ante el dominio keynesiano después de 1945, Milton Friedman, con valentía, determinación e integridad intelectual, se opuso a la corriente dominante y, junto con unos pocos, logró detener el avance hacia un control cada vez mayor de la sociedad por parte del gobierno.