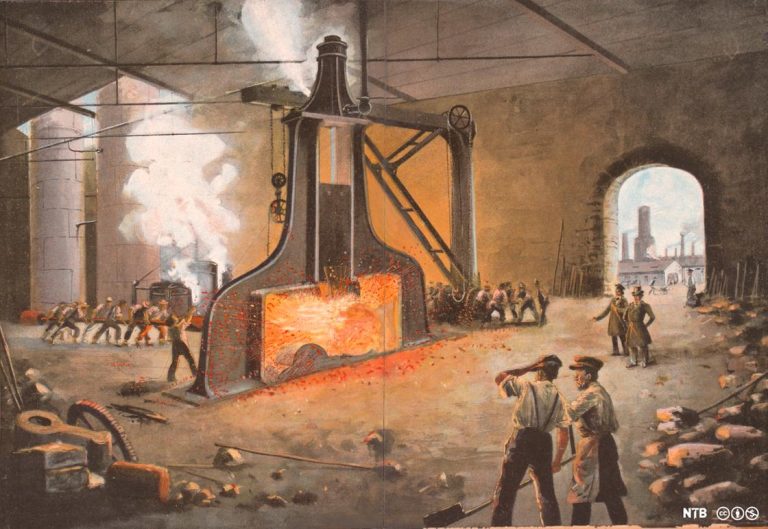¿Qué causó la Revolución Industrial?
Pocas cuestiones de historia económica se discuten y debaten tanto como ésta. Incluso si usted se encuentra entre el reducido número de personas que lamentan lo que el historiador (y columnista de Freeman ) Steve Davies llama “la explosión de riqueza” de los dos últimos siglos, esta pregunta debe resultarle intrigante, ya que se pregunta por las causas de lo que seguramente es el mayor cambio en la historia de la humanidad.
Durante al menos 70 milenios, el nivel de vida de la inmensa mayoría de nosotros, los humanos, fue de subsistencia o muy cercano a ella. Y de repente (en el gran barrido de la historia), ¡boom! A partir del siglo XVIII, el nivel de vida se disparó, no sólo para la realeza y la nobleza terrateniente, sino para todo el mundo. Y hasta el día de hoy, nuestro nivel de vida -incluida la esperanza de vida y las medidas de salud- sigue aumentando.
¿Por qué?
Una pregunta tan trascendental suscita muchas respuestas. Entre las respuestas más conocidas que se han ofrecido a lo largo de los años están la explotación capitalista de los trabajadores, la explotación capitalista de las colonias, las creencias religiosas que promovían el ahorro y la asunción de riesgos, y la Revolución Gloriosa de Inglaterra de 1688, que se dice que hizo más seguros los derechos de propiedad. Y se siguen ofreciendo nuevas respuestas, como la tesis del economista Gregory Clark, explicada en su libro A Farewell to Alms, de que los genes que equipaban a los seres humanos especialmente bien para llevar a cabo la empresa y el comercio se transmitieron de la nobleza inglesa a las clases medias inglesas, equipando así finalmente a la burguesía para hacer lo suyo.
Algunas de estas respuestas son más plausibles que otras (siendo la de Clark una de las menos plausibles). Pero ninguna es satisfactoria. Ninguna explica por qué la Revolución Industrial empezó donde empezó (en el noroeste de Europa) ni por qué empezó cuando empezó (en el siglo XVIII). Hace falta otra explicación.
Y de hecho se acaba de ofrecer otra explicación: un cambio de retórica. Esta tesis basada en la retórica procede de la gran economista e historiadora Deirdre McCloskey en su libro de 2010 Bourgeois Dignity. Es un libro que, como sólo otros tres o cuatro que he leído, provocó un cambio importante en mi forma de pensar.
McCloskey revisa con asombrosa minuciosidad todas las explicaciones principales (y muchas no tan principales) de la Revolución Industrial. Todas le parecen insuficientes.
Algunas de estas explicaciones son más obviamente erróneas que otras. La explotación capitalista de los trabajadores, por ejemplo, fracasa estrepitosamente como explicación en varios frentes, entre los que destaca el hecho de que las mismas personas a las que supuestamente se extrae la riqueza recién creada (las masas) son las que más se han beneficiado de esta explosión de riqueza.
Si la riqueza capitalista se arrancara de las espaldas dobladas y las cejas sudorosas de la clase trabajadora, entonces seguramente los trabajadores como grupo serían hoy mucho más pobres en lugar de (dependiendo de cómo se cuente) de 10 a 100 veces más ricos que sus antepasados campesinos preindustriales. Como subraya McCloskey, “el crecimiento económico moderno no dependía, ni depende, ni puede depender de las migajas que se obtienen robando a los pobres. No es un buen plan de negocios”.
Una explicación más plausible es la que se asocia más familiarmente con el economista Nobel Douglass North y su frecuente coautor Barry Weingast. Es una explicación que yo acepté en su día. Según North y Weingast, la sustitución de los monarcas Estuardo por Guillermo y María a finales del siglo XVII dio lugar a una mayor seguridad de los derechos de propiedad en Inglaterra, lo que a su vez desencadenó la Revolución Industrial.
Aunque todo el mundo con un mínimo de sentido común entiende que la Revolución Industrial no habría tenido lugar si los derechos de propiedad privada en Inglaterra no fueran seguros, McCloskey argumenta persuasivamente que la Revolución Gloriosa -con todos sus indudables beneficios- no supuso un gran cambio en las leyes de propiedad de Inglaterra ni en la seguridad de los derechos de propiedad privada. Esto es lo que escribe McCloskey en la página 318
Inglaterra en tiempos de paz, que fue el caso habitual a lo largo de su historia, era una nación de leyes de propiedad ordinarias, ni más ni menos corrupta que Chicago en 1925 o el Sur de Estados Unidos bajo la segregación, lugares en los que florecía la innovación. Así era, por ejemplo, incluso cuando los reyes Estuardo socavaban la independencia del poder judicial para extraer alguna que otra libra con la que hacer política exterior en una nueva era de ejércitos permanentes y armadas flotantes. Y las cantidades extraídas, contrariamente a la sugerencia northiana de que el rey era dueño de todo, eran, según los estándares modernos, patéticamente pequeñas. Las cifras ofrecidas por los propios North y Weingast implican que el gasto total del gobierno bajo Jacobo I y Carlos I era como mucho de un mero 1,2 a 2,4 por ciento de la renta nacional. . . .
Los reyes Estuardo, por muy codiciosos que fueran y envalentonados (como lo estaban muchos monarcas de la época) por el recién afirmado derecho divino de los reyes, no eran en absoluto tan eficientes en la depredación como los gobiernos modernos -o, de hecho, como lo fueron los reyes georgianos de Gran Bretaña e Irlanda que finalmente sucedieron a los Estuardo. [Énfasis original.]
Así es. Esta explicación falla.
La explicación preferida desde hace tiempo por los economistas de la corriente dominante es la acumulación de capital. No le va mejor que a la tesis de la explotación capitalista y a la tesis de North-Weingast.
Según la tesis de la acumulación de capital, la gente (por diversas razones) empezó a ahorrar más. Estos ahorros se transformaron en bienes de capital cuyo uso aumentó la productividad del trabajo. Y así se produjo la Revolución Industrial.
Pero como señala McCloskey, la historia está llena de casos en los que la gente ahorró tanto como en el noroeste de Europa en los albores de la Revolución Industrial, pero sin desencadenar ninguna fuerza industrial revolucionaria. Además -y en contra de una tesis que aún sostienen con cariño muchas personas, desde los marxistas hasta los republicanos de Reagan-, el crecimiento económico no requiere una acumulación sustancial de capital. Puede financiarse, y se ha financiado, en gran medida con los beneficios no distribuidos.
Lo que mejor explica por qué la Revolución Industrial comenzó en el noroeste de Europa en el siglo XVIII es que, por primera vez en la historia, la gente de entonces y de esa parte del mundo empezó a hablar de la burguesía con respeto. Este nuevo “hábito de los labios” (como lo llama McCloskey) sustituyó al antiguo hábito de hablar de los empresarios y los comerciantes como si fueran, en el mejor de los casos, funcionarios despreciables cuyos servicios la sociedad podía necesitar en cierta medida, pero cuya importancia para la sociedad estaba muy por debajo de los servicios prestados por los guerreros, la realeza, los nobles y los sacerdotes.En la Holanda y la Inglaterra del siglo XVIII, cuando los comerciantes y empresarios adquirieron por fin una dignidad generalizada, los mejores y más brillantes de la sociedad dejaron de evitar el mundo de los negocios privados para hacer carrera en la corte o en el campo de batalla. El poder de la burguesía en estos países con derechos de propiedad privada tolerablemente seguros se desató finalmente para revolucionar la economía, primero en el noroeste de Europa y, hasta hoy, en el resto del mundo.