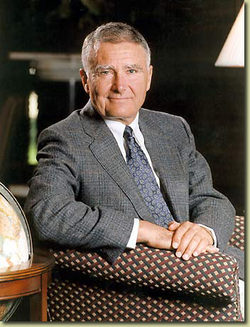El Dr. Roche es miembro del personal de FEE. Este artículo se ha reproducido con permiso de su obra Legado de Libertad (Arlington House, 1969). El libro también está disponible en la Foundation for Economic Education, Irvington-on-Hudson, N.Y.
La búsqueda del hombre occidental de una comprensión de sí mismo y de su universo comenzó con los griegos, en el sentido de que dieron el mayor impulso a la búsqueda clásica de la identidad del hombre.
Para los griegos, la palabra filosofía significaba “visión del mundo”. Esta “visión del mundo”, a diferencia de nuestra definición moderna de filosofía, tenía un significado muy amplio e incluía el estudio científico. Es en el ámbito de lo que nosotros llamaríamos ciencia donde los griegos destacaron por primera vez. Tales, un griego que vivió seiscientos años antes de Cristo, se dedicó a esta parte científica de la “visión del mundo”, y generalmente se le considera el “Padre de la Filosofía”. Fue el primero de una larga serie de mentes inquisitivas, entre las que se encuentran Pitágoras, Heráclito, Anaxágoras, Demócrito y el famoso Hipócrates, el “Padre de la Medicina”, en cuyo nombre siguen trabajando los médicos de hoy en día.
El conocimiento antiguo del universo físico era tan escaso para nuestros estándares que casi carecía de sentido. Sin embargo, estos pioneros son importantes para nosotros, no por lo que sabían, sino por su curiosidad hacia lo que no sabían. Personificaron la “mente inquisitiva” y actuaron según el principio de que el hombre puede aprender sobre su universo. Quizá el mejor término para describir a estos primeros griegos sería “los filósofos físicos”.
Si estos griegos se dedicaban a pensar de forma original sobre su “visión del mundo” en el ámbito científico, también tuvieron tiempo de hacer algunas reflexiones muy originales en materia política. Concibieron la idea de la polis, la ciudad-estado griega. De hecho, nuestras palabras “político” y “política” tienen su origen en esta idea griega. Muchas de las palabras con las que el hombre occidental ha hecho su pensamiento político fueron utilizadas originalmente por los griegos. Probaron diversas formas: monarquía, oligarquía, tiranía, democracia, aristocracia. Les fue mejor con la democracia directa, un sistema por el que individuos informados e interesados asumían la responsabilidad de reunirse para debatir los problemas a los que se enfrentaba la ciudad-estado y cómo resolverlos. En sus formas políticas, al igual que en su pensamiento científico, los griegos daban prioridad al individuo informado y responsable.
En el ámbito artístico, los griegos también producían ideas muy originales. La poesía épica de Homero en la Ilíada y la Odisea está repleta de un lenguaje hermoso y de emocionantes aventuras, y se refiere a los perpetuos problemas del hombre en relación con el quién, el qué, el dónde y el por qué de la experiencia humana. Los griegos también nos dieron la tragedia. Aunque fueron pioneros en esta nueva forma de arte, en las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, y en las comedias de Aristófanes, también indagaron profundamente en esos problemas perpetuos del hombre.
En todos estos esfuerzos, los griegos habrían sido los últimos en decir que tenían respuestas definitivas. Pero al menos señalaron el camino a la civilización occidental, haciendo hincapié en la necesidad de mirar bajo la superficie de la experiencia humana cotidiana si el hombre desea aprender y crecer.
Además de sus esfuerzos científicos, políticos y literarios, las primeras contribuciones griegas en arte y arquitectura también sentaron una base sustancial para la construcción de la civilización occidental. Hacia el año 500 a.C., las ciudades-estado griegas, con Atenas a la cabeza, se habían basado en dos principios básicos: el individualismo responsable e informado y la mente inquieta. Pero, al igual que muchas otras sociedades antes y después de ellas, su fe en sus propios ideales pareció debilitarse a medida que prosperaban. Tras una serie de guerras, primero con los persas y luego entre los propios griegos, los conceptos de individuo y mente inquieta llegaron a ser considerados incluso por los atenienses como una “amenaza para la seguridad del Estado”. Un Sócrates que pensara por sí mismo era visto ahora como un peligro para la juventud de la ciudad-estado.
Hágase la luz
El resto de la historia se cuenta rápidamente. Un joven príncipe de la cercana Macedonia había recibido clases de Aristóteles y creía que su misión era llevar el mensaje griego al mundo. Este joven príncipe, Alejandro Magno, como muchos “portadores de mensajes” desde entonces, pensó que el método para transmitir este mensaje era conquistar el mundo con su ejército. Comenzó por las ciudades-estado griegas. Al menos, conquistó el mundo entonces conocido en torno al extremo oriental del Mediterráneo e incluso llevó sus ejércitos hasta la India.
Como la mayoría de los “conquistadores”, Alejandro estaba de acuerdo con quienes le llamaban Grande. Se consideraba un mecenas de las artes y se interesaba especialmente por la filosofía. Se cuenta que, mientras viajaba con su séquito, Alejandro se encontró con uno de sus ministros, que se abalanzó sobre él para anunciarle sin aliento: “¡Señor, señor, justo al otro lado de la siguiente colina se encuentra el mayor filósofo de todos sus reinos!”. El propio Alejandro se apresuró a cruzar la colina para descubrir a Diógenes, tumbado de espaldas en una loma cubierta de hierba y tomando el sol mientras contemplaba algún que otro enigma filosófico.
“Soy Alejandro Magno, amo del mundo”, anunció el joven gobernante. Alejandro continuó: “También soy mecenas de las artes y puedo darte cualquier cosa que desees….. Sólo tienes que expresar tu deseo”.
Era una oferta generosa, y Diógenes no respondió inmediatamente. Pero cuando lo hizo su respuesta fue directa al grano. “Por favor, muévase, Señor, se interpone entre el sol y yo”. Al menos quedaba uno de aquellos griegos individualistas de mente inquieta, y cabe esperar que Alejandro captara la idea. Al fin y al cabo, la filosofía griega que tanto admiraba se basaba en la antítesis misma del patrocinio político que él ofrecía. Y no hay constancia de que Diógenes fuera ejecutado como “enemigo del pueblo”.
El imperio de Alejandro pronto se desmoronó, como la mayoría de los programas basados en la coerción. Pero el interés de Alejandro por el pensamiento y la cultura griegos difundió esas ideas por toda la zona mediterránea. Los griegos estaban acabados como líderes de sus ciudades-estado; la cultura helénica había desaparecido. Pero en su lugar surgió la cultura helenística, una cultura basada en las ideas griegas, pero propugnada por otros que no eran los propios griegos, para transmitir lo mejor de esas ideas a las siguientes generaciones de la civilización occidental.
Teoría y práctica
La parte más importante de esta aportación griega no reside en las formas científicas, artísticas o políticas de los griegos, sino en la visión griega del hombre y su significado, en la asunción griega de que el pasado, el presente y el futuro del hombre planteaban problemas dignos de una mente inquisitiva. Sin embargo, a pesar de todo ese penetrante análisis, los griegos eran un pueblo práctico y solían manejar el sentido del humor. A Tales, el “padre de la filosofía”, un hombre que sabía de astronomía lo suficiente como para predecir con éxito un eclipse en el 585 a.C., se le ha contado a menudo la anécdota de que una vez miró tan fijamente al cielo mientras paseaba que se cayó a un pozo. Pero estaba muy lejos de ser un profesor distraído o un hombre poco práctico. Un año observó que la próxima cosecha de aceitunas prometía ser abundante, por lo que adquirió opciones sobre todas las almazaras de la isla de Lesbos. Tales acaparó el mercado y obtuvo pingües beneficios cuando se produjo la inevitable fiebre del aceite de oliva al final de la temporada, demostrando así que incluso los filósofos pueden ganarse la vida.
También se cuenta la historia de un amigo de Sócrates que se arruinó en una de las guerras que condujeron a la decadencia de las grandes ciudades-estado. No sólo estaba arruinado, sino que tenía catorce parientes mujeres a su cargo. La polis griega no era un estado del bienestar. Era demasiado individualista para eso. Así que Aristarco, amigo de Sócrates, se lamentaba de su suerte cuando el filósofo práctico sugirió que siempre habría demanda de ropa y que Aristarco debería comprar lana y poner a las mujeres a trabajar hilando y confeccionando prendas. Así lo hizo, y pronto todos se ganaban bien la vida, incluidas las catorce parientes femeninas. Pero Aristarco no tardó en tener otro problema… ¡ahora las mujeres le acusaban de vivir en la ociosidad mientras ellas trabajaban! Volvió a Sócrates para pedirle un poco más de consejo. Lo que obtuvo es tanto una demostración del sentido práctico griego como una sugerencia de que la función empresarial es una idea muy antigua. Sócrates le aconsejó: “Cuéntales la historia de la oveja que se quejaba de que el perro guardián no hacía nada”.
Estas historias de Tales y Sócrates no son un mero entretenimiento. También demuestran que los griegos eran personas extremadamente prácticas que reflexionaban con un duro sentido de la realidad. A menudo, los hombres más auténticamente prácticos también resultan ser los más dispuestos a buscar respuestas bajo la superficie de los acontecimientos. Debido a esa creencia griega de que el individuo puede descubrir esas respuestas, y debido a que algunos griegos hicieron el intento de hacerlo, la mayor de las contribuciones helénicas a la civilización occidental reside en el análisis del hombre y su propósito, en la determinación del bien y el mal, y en la relación de ese bien y ese mal con la naturaleza humana y las instituciones humanas.
Consideraciones éticas
El problema del bien y el mal en las preocupaciones humanas comenzó a desempeñar un papel dominante en el pensamiento griego en el siglo V antes de Cristo. Tales estudios no se centraban en el universo físico, sino en la relación del hombre con el hombre, es decir, en consideraciones éticas.
En aquella época surgió en Atenas un grupo de maestros que se anunciaban como capaces de enseñar la ciencia de la mejora de las relaciones personales entre el individuo y sus asociados. Este nuevo grupo de profesores tendía a hacer hincapié en las formas de persuadir al prójimo de un punto de vista diferente. Por ejemplo, se impartían cursos sobre cómo defender un caso ante un jurado. Este énfasis inicial en “Cómo ganar amigos e influir en la gente” fue ofrecido al público por un grupo de hombres que llegaron a ser conocidos como sofistas (hombres de sabiduría).
Muchos griegos no aprobaban este enfoque de la enseñanza. Como algunos de ellos, incluido Sócrates, señalaron, estos maestros no parecían buscar la verdad, sino sólo resultados inmediatos. ¿Qué estándar podría quedar para la verdad si todas las cosas se juzgaran sólo por lo bien que funcionan? Sócrates debió de ser persuasivo al criticar a los sofistas por su incapacidad para hacer de la verdad su guía; porque incluso hoy, después de dos mil quinientos años, la palabra “sofistería” sugiere no sólo un razonamiento falaz, sino también un razonamiento deshonesto.
Los sofistas y el relativismo
En realidad, los sofistas eran muy diversos entre sí. Algunos no eran más que lo que hoy se llamaría maestros del discurso, mientras que otros iban mucho más allá de la mera enseñanza de la técnica para insistir en que la utilidad de cualquier doctrina era la única pauta fiable, ya que no existía ninguna posibilidad de establecer una verdad absoluta. Algunos sofistas llevaron su punto de vista hasta el ataque al Estado, mientras que otros trataron de defender el formato político existente. En la República, Platón describe sarcásticamente a los sofistas Protágoras y Pródico, quienes, según él, sentían que “sólo tenían que susurrar a sus contemporáneos: ‘Nunca seréis capaces de administrar ni vuestra propia casa ni vuestro propio Estado hasta que nos nombréis vuestros Ministros de Educación’, y esta ingeniosa estratagema suya tiene tal efecto en hacer que los hombres los amen que sus compañeros casi los llevan a hombros”. Sin embargo, otros sofistas eran lo que llamaríamos anarquistas, hombres que pensaban que la ley se basaba en el fraude y se “imponía” al pueblo a través de los principios engañosos de la religión.
Protágoras, quizá el más destacado de los sofistas, afirmaba que era el hombre más sabio del mundo e insistía en que cualquiera que acudiera a él como alumno podría desarrollar las mismas habilidades. Como una especie de garantía de devolución del dinero, Protágoras llegó a prometer que cualquier alumno que estudiara con él tenía garantizado ganar su primer juicio ante un tribunal o se le devolvería el importe de la matrícula. Fue Protágoras quien dijo por primera vez que “el hombre es la medida de todas las cosas”, lo que, en efecto, hacía que la definición de la realidad dependiera de la visión que cada hombre tuviera de esa realidad. Esto reducía la verdad al nivel de la opinión y negaba la realidad objetiva.
Gorgias, otro de los sofistas más distinguidos, trasladó estas normas relativas a la definición de la virtud, desarrollando así la teoría del relativismo moral. Tales definiciones de la realidad, la verdad y la virtud contienen en sí mismas una serie de implicaciones: “… las percepciones y juicios de un individuo son relativos; se niega la verdad universal válida para todos los hombres, siendo cada hombre el único juez de lo que le parece así y, por tanto, verdadero para él; no hay autoridad superior al hombre para sopesar y decidir entre opiniones encontradas; y puesto que el hombre cambia constantemente de opinión, la verdad no es sólo cuestión del individuo, sino del individuo en ese momento”[1] Las normas adoptadas por los sofistas suenan bastante familiares a nuestro oído moderno. De hecho, declaraciones similares nos confrontan todos los días desde nuestros medios de comunicación, nuestras escuelas e incluso nuestros púlpitos.
La mente del hombre
Mientras que los sofistas dirigían su atención al análisis de los sentimientos e impulsos que, según ellos, gobernaban las decisiones tomadas por los hombres, y por tanto no veían ningún propósito o dirección que guiara las actividades del hombre, excepto las que se ajustaban a las necesidades de la naturaleza, Sócrates reconocía que la importancia del hombre no residía en ese aspecto físico de su naturaleza, sino en su perspicacia, una perspicacia sobre su propia naturaleza y la de su universo que proporcionaba una norma objetiva para la estimación de los hombres y sus acciones. Sócrates resistió así a la corriente de su época en un esfuerzo por descubrir una norma de verdad y una definición de la realidad que otorgara al hombre una dignidad mayor que la que permitía la visión sofista de la naturaleza humana. El hombre bajo, feo y de piernas arqueadas que los griegos conocieron como Sócrates poseía el tipo de carácter perfectamente capaz de oponerse al espíritu de una época. Sus principales biógrafos, Platón y Jenofonte, hablan largo y tendido de sus asombrosos poderes de resistencia física y de la excelencia de su historial como combatiente. No es la menor de las demostraciones de su vigor físico el hecho de que, en el momento de su muerte a la edad de setenta años, Sócrates dejara dos niños pequeños, uno de ellos un bebé en brazos. Hombre de extrema sencillez en sus hábitos de comida y bebida, y sin embargo con fama de ser capaz de beber copiosamente sin efectos aparentes, Sócrates vestía la misma ropa sencilla invierno y verano y habitualmente iba descalzo, incluso en plena campaña invernal.
Sócrates era más querido como maestro que como hombre de negocios. No escribió tratados, no enseñó en ningún aula; su única aula era la calle de Atenas, donde paraba a un ciudadano y entablaba una conversación. Lo que hoy llamamos el método socrático, el proceso de preguntas y respuestas, es a la vez el mejor y el más difícil de todos los métodos de enseñanza. Sólo un hombre de excepcional capacidad intelectual y, lo que es más importante, con un sentido moral muy desarrollado, podría haber utilizado con éxito tal método. Una vez, uno de sus alumnos admitió al final de un diálogo socrático: “No puedo refutarte, Sócrates”.
Sócrates replicó: “¡Ah, no! Di más bien… que no puedes refutar la verdad, pues Sócrates es fácilmente refutable”.
Sin embargo, esa verdad era a veces difícil de descubrir, como Sócrates habría sido el primero en admitir. Una vez, cuando un joven fue presentado a Sócrates como un estudiante de brillante promesa, el viejo maestro dijo que estaba seguro de que el joven debía haber pensado mucho. El muchacho respondió: “Oh, no, eso no, pero al menos me he preguntado mucho”.
“Ah, eso muestra al amante de la sabiduría”, dijo Sócrates, “pues la sabiduría comienza en el asombro”.
La búsqueda de la verdad objetiva
Para Sócrates, y en última instancia para el hombre occidental, la sabiduría comenzaba efectivamente en el asombro. El conocimiento de la verdad sólo se revela a quienes primero están dispuestos a admitir su existencia y comienzan a ponderar su contenido. Como señalaron Sócrates y, tras él, Platón y Aristóteles, quien cree que toda verdad es subjetiva y sólo es cuestión de opinión, debe finalmente ceder ante quien cree que la verdad es una realidad objetiva. Si Protágoras u otro relativista insistiera en que la opinión de un hombre es igualmente válida que la opinión de otro, entonces no podría negar la validez de la opinión de un Sócrates de que existe tal cosa como la verdad objetiva. Así pues, Sócrates partía del supuesto de que la verdad es una cuestión de realidad objetiva, y que es el error lo que es subjetivo y relativo, puesto que sólo existe en la mente de la persona individual. El medio para evitar tal error era llegar al conocimiento de la verdad. Lo que es verdadero es lo que es bueno; por tanto, el conocimiento equivale a la virtud en la ecuación socrática. ¿Cuál era la fuente de este conocimiento? En última instancia, el autoconocimiento era lo más valioso, ya que el conocimiento de la verdad, y por tanto el conocimiento de la virtud, sólo tenía sentido cuando se practicaba a través del autocontrol del individuo. De ahí el mandato socrático: “Conócete a ti mismo”.
Sócrates nunca puso nada por escrito, y lo que sabemos de él se basa principalmente en los informes de su principal alumno, Platón. Platón utilizó a Sócrates y sus diálogos como recurso literario para transmitir la filosofía del propio Platón, así como las ideas de su maestro. Así pues, es imposible decir con precisión qué ideas pertenecen a cada uno. Sin embargo, la dirección a la que apuntaba Sócrates está clara. Puesto que creía que la bondad y la verdad eran realidades básicas y que sólo la falta de conocimiento llevaría al hombre a perseguir cualquier cosa que no fuera la verdad y la virtud, pasó su vida intentando abrir sus propios ojos y los ojos de los que le rodeaban a la comprensión de que el conocimiento de la virtud y la verdad era el único camino del hombre hacia la felicidad. No predicaba ningún dogma ni insistía en ningún conjunto fijo de creencias, diciendo simplemente: “Aunque mi mente está lejos de ser sabia, algunos de los que vienen a mí hacen progresos asombrosos. Descubren por sí mismos, no a partir de mí, y sin embargo yo soy un instrumento en las manos de Dios”‘. La felicidad del hombre debía hallarse en lo más profundo del corazón del individuo, a medida que éste llegaba a comprender su propia naturaleza y a esforzarse por vivir de acuerdo con lo mejor de esa naturaleza. Aquí, quinientos años antes de Cristo, gran parte de la idea de autotrascendencia ya empezaba a tomar forma en la mente y el corazón de Sócrates.
Aunque Sócrates nunca pretendió erigir un sistema filosófico, su pensamiento se orientó sistemáticamente hacia un marco ético de referencia. Sentía profundamente la necesidad de un sistema fijo de verdad que proporcionara un marco dentro del cual el hombre tomara sus decisiones.
La necesidad de una meta superior para que el individuo mejore
“Conócete a ti mismo”. Este simple consejo encierra algunas ideas vitales. Si el hombre es realmente capaz de conocerse a sí mismo, ese autoconocimiento exigiría la más rigurosa racionalidad. El verdadero conocimiento difícilmente podría ser enseñado, sino que sólo podría ser comprendido por cada hombre a través de su propio esfuerzo. Sólo la inteligencia del hombre es capaz de crear ideas abstractas. Así, la racionalidad del hombre le permite percibir su personalidad espiritual y le permite una comprensión, un autoconocimiento, inalcanzable por ningún otro ser dentro del orden natural.
Incluso mucho antes de Sócrates, los griegos habían llegado a entender la naturaleza como un proceso interminable de nacimiento y crecimiento, lo que ellos llamaban Dynamis, una maduración y descubrimiento de los tesoros escritos en lo más profundo de la naturaleza de la humanidad. La contribución de Sócrates consistió en reconocer que ese desarrollo hacia una meta superior sólo podía ser alcanzado por el hombre si esa meta superior era fija y no dependía de la naturaleza del hombre en sí misma.
En sus mejores épocas, los griegos habían hecho hincapié en el individuo y en la mente inquisitiva. La adición especial de Sócrates a estos conceptos fue la idea de un bien y un mal fijos, dando orden y propósito al cosmos y señalando el camino hacia el descubrimiento por parte del hombre de lo que ese orden y propósito podrían ser.
Sócrates nunca desarrolló una filosofía completa. A lo largo de su dilatada vida percibió el concepto del bien absoluto, buscando en su propia experiencia interior y en la de los demás la prueba de que ese bien absoluto existía. Al final de su vida admitió que no había encontrado la respuesta que buscaba. Sin embargo, él, más que ningún otro, señaló el camino para la posterior consideración fructífera de la posibilidad del autoconocimiento del hombre y para el desarrollo del lado superior del hombre de acuerdo con principios morales fijos.
Una idea echa raíces
Sócrates no fue el único maestro de su época que insistió en la existencia de normas fijas sobre el bien y el mal independientemente del hombre. Cien años después de Sócrates, Buda, Confucio y Zoroastro, cada uno en su respectiva civilización de la India, China y Persia, también insistieron en que el hombre sólo podía prosperar en términos de un código de conducta fijo. Así, aunque la vida en alguna de sus formas había existido en esta tierra durante más de mil millones de años y la vida humana durante más de un millón de años, sólo en los últimos dos mil quinientos años, en el momento más reciente de la existencia del hombre, la mente humana había empezado a mirar a su alrededor y a considerar su naturaleza, sus orígenes y su futuro. Incluso entonces, la mayor parte de este pensamiento parecía estar ocurriendo en las mentes de muy pocos hombres. Es el período de tiempo marcado por el comienzo de su pensamiento, aproximadamente del 600 a.C. al 400 a.C., el que puede considerarse propiamente como el comienzo de la civilización occidental, ya que la influencia civilizadora de estas ideas se hizo efectiva al canalizarse a través de la experiencia occidental.
A pesar de que el primer gran estallido de energía dedicado al estudio de la naturaleza y la finalidad del hombre se produjo hace unos dos mil quinientos años, no debemos olvidar que algo de ese sentido moral, por poco que se comprendiera y enunciara, existía en realidad desde hacía cinco mil años. Tanto antes de la época de Sócrates como la propia época de Sócrates es anterior a nuestros días, los escribas egipcios registraban consejos a los gobernantes y jefes de familia sobre las obligaciones morales de conducta correcta que estos hombres de responsabilidad debían a quienes les rodeaban. Hacía tiempo que el hombre se había dado cuenta, o al menos sospechaba, de la existencia de un código moral semejante.
Sin embargo, el gran estallido de energía que se produjo casi simultáneamente en China, India, Persia y Grecia señaló el camino hacia la civilización occidental y hacia los primeros pensamientos sistemáticos del hombre en términos de una causa cósmica subyacente que daba sentido a toda la existencia. Los intentos de Buda por alcanzar el Nirvana (la emancipación total de la vida material), la predicación de Zoroastro sobre la interminable lucha del bien y el mal y de la luz y la oscuridad en esta vida, y la insistencia de Confucio en la ética del autocontrol personal que conduce a la rectitud y la sabiduría como fuente de felicidad del hombre, empezaban a plantear los supuestos éticos que presuponían un orden de significado superior al de un universo meramente material.
Comenzaba la batalla de la definición entre mente y espíritu, la definición que había que elaborar para distinguir al hombre del mundo animal y permitirle conocer la verdad que le daría su lugar en el universo. En la afirmación posterior de San Pablo de que las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas, podemos intuir la dificultad que tuvo el primer pensador moral en sus intentos de definir el reino de la mente y el espíritu.
La influencia hebrea
Otra influencia fundamental en el desarrollo del sistema ético que serviría de base a la civilización occidental fue la visión del mundo del pueblo hebreo. Con los hebreos, por primera vez la historia se convirtió en algo más que mera cronología. Dios, un sistema ético fijo de lo correcto y lo incorrecto, y una discusión de los fracasos del hombre para estar a la altura de tal sistema, junto con una explicación del alto precio que el hombre pagó por tales fracasos, fueron todos elementos de la historia judía a medida que se desarrollaba. El Antiguo Testamento es a la vez la historia de las tribulaciones del hombre en esta vida y la promesa de su redención de esas tribulaciones. De hecho, en opinión del brillante historiador de la libertad del siglo XIX, Lord Acton, los judíos, en su federación y en su visión estrictamente limitada del poder político, estaban dando al mundo una demostración temprana del logro de la libertad humana al poner al hombre bajo la autoridad divina, en lugar de la autoridad humana.[3] Otro estudioso de la libertad, Henry Grady Weaver, vio en la historia de los judíos la evolución de un código moral. Weaver deja claro que este código moral era una demostración del esfuerzo del hombre por alcanzar una realidad superior en consonancia con su naturaleza espiritual.[4]
Sin embargo, todo el esfuerzo anterior del hombre durante los primeros miles de años, ejemplificado por los intentos egipcios, por todas las enseñanzas morales en la obra de Confucio, Buda y Zoroastro, por todo el marco moral y el desarrollo de la idea de una historia humana producida por los hebreos, sólo alcanzó su enfoque, dirección y formulación cuando fue desarrollada por los griegos y el hombre occidental posterior. Así pues, la civilización occidental es heredera de una tradición que se remonta muy atrás en la historia de la humanidad y que recoge lo mejor de estos primeros esfuerzos para transmitirlos al hombre moderno.
El hombre construye sobre la tradición hacia un entendimiento superior
Otros griegos, además de Sócrates, se preocupaban por el mismo problema. Las obras de Eurípides demostraron que existe un orden moral natural. Una y otra vez, como por ejemplo en Las troyanas, Eurípides dejó claro que un acto de injusticia o impiedad llevaba en sí mismo las semillas de la destrucción que inevitablemente darían amargos frutos con el paso del tiempo. En Los trabajos y los días, Hesíodo también presuponía un orden moral en el universo, un código de conducta al que todos los hombres estaban sujetos aunque intentaran violarlo.
Sin embargo, es Sócrates el verdadero portavoz de la primera declaración positiva de tal programa. Él, más que ningún otro, fue el más enfático en que el hombre individual podía alcanzar su propia salvación. Si Buda deseaba la aniquilación de la vida material, Sócrates estaba dispuesto a disfrutar de sus bendiciones. Si Confucio hubiera querido que los hombres guiaran su conducta sólo por la tradición, Sócrates pensaba que el hombre podía evolucionar hacia un entendimiento superior construyendo sobre dicha tradición. Si los hebreos habían insistido en que el hombre no podía comprender la verdad a menos que se la diera Dios, Sócrates insistía en que el esfuerzo del espíritu y la inteligencia del hombre era también el medio por el que el hombre podía llegar a mejorar su comprensión de esa verdad. Así, todo el problema de la ética, como un problema con el que el hombre podía trabajar, fue presentado claramente por primera vez como un campo de esfuerzo humano por Sócrates.
A pesar de la originalidad de la contribución de Sócrates, no debemos olvidar el impacto de la singular matriz griega de la que surgió. Fueron los griegos quienes primero influyeron en el curso del mundo occidental, destinado a ser tan singularmente diferente del mundo oriental. Consideremos el cambio operado por los griegos tal y como lo describe Edith Hamilton: “El mundo antiguo, en la medida en que podemos reconstruirlo, lleva en todas partes el mismo sello.
En Egipto, en Creta, en Mesopotamia, dondequiera que podamos leer retazos de la historia, encontramos las mismas condiciones: un déspota entronizado, cuyos caprichos y pasiones son el factor determinante del Estado; un populacho miserable y subyugado; una gran organización sacerdotal a la que se entrega el dominio del intelecto. Esto es lo que hoy conocemos como Estados orientales. Ha persistido desde el mundo antiguo a través de miles de años, sin cambiar nunca en lo esencial…. Este estado y este espíritu eran ajenos a los griegos. Ninguna de las grandes civilizaciones que les precedieron y rodearon les sirvió de modelo. Con ellos vino al mundo algo completamente nuevo. Fueron los primeros occidentales; el espíritu de Occidente, el espíritu moderno, es un descubrimiento griego y el lugar de los griegos está en el mundo moderno.”
Los primeros maestros morales se habían alejado del mundo. Buda, Confucio y Zoroastro, aunque ofrecían mucho valor moral sólido, creían en gran medida que ese valor podía alcanzarse apartándose de esta vida. Fueron los griegos quienes iniciaron la valiosa idea implícita en la civilización occidental que subraya el lugar del individuo y la importancia de un orden moral fijo sin descuidar esta vida y este mundo.
El declive griego
¿Por qué decayeron finalmente los griegos? ¿Qué le ocurrió a un pueblo con tanta fe en el individuo, con tanto deseo de aprender y crecer, con tan tremenda capacidad creativa en todas las fases del quehacer humano? La respuesta está, al parecer, en los males que han llevado a otras civilizaciones, Roma incluida, por el camino de la muerte: la guerra, la centralización, el declive de los viejos valores y las tradiciones honorables, y la falta de voluntad para permitir el libre juego del individuo. Cada una de estas trágicas causas y efectos queda patente en la historia de Grecia en su decadencia.
La mayoría de los logros de lo que llamamos “los griegos” fueron en realidad los logros de los ciudadanos de una ciudad-estado en particular, Atenas. Uno de los vecinos de Atenas, Esparta, fue de hecho pionera en todas las represiones del individuo con las que asociamos el estado totalitario moderno. El joven espartano era entrenado desde su nacimiento para mantener una obligación con el poder del estado y para ignorar o destruir todo lo que no sirviera a esa obligación. Toda creatividad, toda dignidad, toda aspiración humana, sólo tenía sentido si servía a Esparta. Como Plutarco describió a los ciudadanos: “En Esparta, el modo de vida de los ciudadanos era fijo. En general, no tenían ni la voluntad ni la capacidad de llevar una vida privada. Eran como una comunidad de abejas, que se aglutinaban en torno al líder y, en un éxtasis de entusiasmo y ambición desinteresada, pertenecían por entero al país.”
Por supuesto, no fue esta sociedad espartana la que produjo la creatividad y la chispa divina de la dignidad humana que percibimos en la antigua Grecia. La democracia ateniense fue el hogar de ese progreso humano. En Atenas, el Estado no se responsabilizaba del individuo y el ateniense se consideraba parte de una unión de individuos libres para desarrollar sus propias facultades y perseguir su propia vida. Esta libertad debía estar limitada por el autocontrol. Y en esa libertad y autodisciplina se alcanzaron las cumbres de la creatividad y la dignidad atenienses. Pero cuando los atenienses dejaron de estar dispuestos a ejercer esa autodisciplina en sus asuntos políticos o en su vida personal, Grecia decayó. Como nos dice Tucídides: “La causa de todos estos males fue el deseo de poder que inspiran la codicia y la ambición”. Así pues, los griegos acabaron fracasando por su incapacidad para descubrir por qué y, en última instancia, cómo debía limitarse el poder político.
Los atenienses fueron el único pueblo de la Antigüedad que se hizo grande gracias al ejercicio de las instituciones democráticas. Pero cuando esas instituciones democráticas se corrompieron, y cuando el pueblo de Atenas ya no reconoció ninguna limitación a su poder excepto su propio apetito, “ninguna fuerza que existiera podía contenerlos; y resolvieron que ningún deber debía contenerlos….”. De este modo, el pueblo emancipado de Atenas se convirtió en tirano…. Arruinaron su ciudad al intentar dirigir la guerra mediante el debate en el mercado. Al igual que la República Francesa, dieron muerte a sus comandantes fracasados. Trataron a sus dependencias con tal injusticia que perdieron su Imperio marítimo. Saquearon a los ricos hasta que éstos conspiraron con el enemigo público, y coronaron su culpa con el martirio de Sócrates”³.
Democracia suicida
Así pues, el exceso de democracia resultó ser la muerte de la democracia. Una vez que el deseo de gobernar, o cualquier otro apetito humano, se vuelve tan fuerte que no acepta restricciones, y una vez que empieza a insistir en que el hombre es la medida de todas las cosas y que ninguna norma de lo correcto y lo incorrecto debe limitar el ejercicio de su poder, se allana el camino para el declive de la fe en el individuo, la destrucción de la creatividad y el reinado de la coerción.
A medida que Grecia perdía el rumbo político debido al colapso de las normas de su moralidad, la misma norma moral en declive también causó estragos en las normas de la sociedad griega. La moral griega tradicional se basaba en las virtudes cardinales de la justicia, la sabiduría, la autodisciplina y el valor. La doctrina de la autodisciplina conforme a una ley moral superior era una norma aceptada. El auge del relativismo en el siglo V a.C., que dio lugar a los sofistas, puso patas arriba las antiguas normas. ¿Para qué hablar de justicia o virtud si ya no sabemos lo que significan? Las normas empezaron a decaer. Y si la creatividad griega y el genio individual empezaron a declinar también, eso se debió al “entorno” o al “sistema”, nunca a que el individuo se apartara de una norma moral elevada. Si estos argumentos nos suenan peculiarmente modernos, podríamos recordar que si los griegos nos señalaron el camino cuando tenían razón, parecería perfectamente natural que también pudieran señalarnos el camino cuando nos equivocamos.
La familia patriarcal fue el vehículo para la creación y preservación de muchas de las ideas que han formado nuestra civilización. El honor, la modestia, la sabiduría y la justicia, todos ellos en el plano de la responsabilidad personal, se reflejaron siempre a través de la agencia de la familia. A medida que la creencia en el individuo y la creencia en una norma de moralidad disminuían entre los griegos, se producía naturalmente un declive de la familia, que representaba los mismos valores que el nuevo espíritu de la época se había propuesto destruir.
A medida que las instituciones y los valores que por un momento habían hecho grande a Grecia en la plenitud de su genio creativo iban perdiendo vida, la dignidad humana individual, que había sido protegida por esas instituciones y por un código moral fijo, también declinaba, hasta que el ciudadano griego quedó desarraigado e indefenso. Sin normas, sin una guía moral, sin la capacidad de crear ni de mantenerse firme ante la adversidad, el griego encontraba ahora su única satisfacción en el ejercicio de su ilimitado poder político. Que destruyera Atenas mediante el ejercicio de ese poder político no debería sorprender.
Sócrates eligió la verdad
Mientras la sociedad griega declinaba a su alrededor, Sócrates optó por mantenerse firme en defensa de los principios y actitudes a los que había dedicado su vida. Tal vez comprendió la idea que Ralph Waldo Emerson formularía veinticuatrocientos años más tarde: “Dios ofrece a cada uno la elección entre la verdad y el reposo. Escoge la que te plazca; nunca podrás tener ambas”. Sócrates eligió la verdad.
Para una sociedad que había llegado a reconocer la coerción y el poder político absolutamente ilimitado como árbitro final de todos los asuntos, la insistencia de Sócrates en los principios era un anatema. Fue juzgado y condenado a muerte. Incluso en ese momento, la serenidad que llega a un hombre cuando intuye la verdad y sabe que la tiene, llegó a Sócrates. A los que acababan de condenarlo a muerte les respondió: “Tened buen ánimo y sabed con certeza que ningún mal puede sucederle a un hombre bueno ni en vida ni después de la muerte. Veo claramente que ha llegado el momento en que es mejor para mí morir, y mis acusadores no me han hecho ningún daño. Sin embargo, no han querido hacerme bien, y por eso puedo reprochárselo. Y ahora seguimos nuestros caminos, tú para vivir y yo para morir. Sólo Dios sabe cuál es mejor”.
Sócrates murió, en una de las escenas de muerte más conmovedoras de la literatura. Hasta el final mantuvo que el bien y la verdad existían y que el hombre podía avanzar hacia la comprensión de ese bien y esa verdad mediante una mayor comprensión de la potencialidad de su mente y su espíritu. El nombre y las ideas de Sócrates llegan a nosotros como parte sagrada de la tradición del hombre occidental. Los políticos mezquinos, que destruyeron a un hombre al que no podían coaccionar, perecieron en su propio tiempo. Así terminó una de las primeras etapas de la lucha del hombre occidental por comprenderse a sí mismo y a su universo y, de paso, por liberar su alma.
Lecturas adicionales sugeridas
[1] Helmut Schoeck y James Wiggins (editores), Relativism and the Study of Man, D. Van Nostrand Company, Inc., 1961. Esta colección de ensayos eruditos examina las trampas del relativismo moderno, especialmente en las áreas en las que ese relativismo ha distorsionado las “ciencias sociales”.
[2] Edith Hamilton, The Greek Way, W. W. Norton & Co., Inc., 1930. Un excelente tratamiento de la contribución de la civilización griega al mundo occidental.
[3] Lord Acton, Essays on Freedom and Power, The Free Press, 1948. Un sesudo análisis de un distinguido historiador del siglo XIX que examina los conceptos de libertad a lo largo de la historia, especialmente la historia del mundo occidental.
[4] Henry Grady Weaver, The Mainspring of Human Progress, The Foundation for Economic Education, Inc. 1953. Una útil introducción a muchas de las ideas que han hecho de la civilización occidental un éxito único.
Véase también la reseña de John Chamberlain de Legacy of Freedom, página 189.
Publicado originalmente el 1 de marzo de 1970.