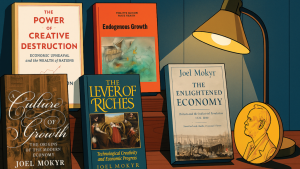Los beneficios del comercio mundial son considerables y a menudo se subestiman.
Los temores proteccionistas no han impedido a Estados Unidos capitalizar los beneficios del libre comercio. El comercio como porcentaje del PIB creció del 10.8 por ciento en 1970 al 27.4 por ciento en 2022: un aumento de 16.6 puntos porcentuales en un lapso durante el cual la economía estadounidense cuadruplicó su tamaño en términos reales. El valor de los bienes y servicios exportados por Estados Unidos duplica con creces el del Reino Unido y supera en más de un 33% al de Alemania.
El comercio internacional permite a cada país especializarse en la producción de aquellos bienes sobre los cuales disfruta de una ventaja comparativa. La especialización aumenta la capacidad productiva de una economía. Sin oportunidades de intercambio, las posibilidades de especialización serían menores. Como sugirió Adam Smith en La riqueza de las naciones, la división del trabajo está limitada por la extensión del mercado. Así pues, el comercio y la producción están estrechamente vinculados. El economista Douglas Irwin documenta cómo las reformas comerciales han repercutido positivamente en el crecimiento económico de distintos países; mientras que Arnaud Costinot y Andrés Rodríguez-Clare sugieren en un documento de trabajo que las ganancias del comercio para Estados Unidos «oscilan entre el 2% y el 8% del PIB».
El comercio como tecnología
El libre comercio tiene efectos similares a los de la introducción de una nueva tecnología: una tecnología en la que utilizamos las exportaciones como «insumos» para obtener importaciones. Los economistas Armen Alchian y William R. Allen, autores de University Economics (1972), distinguen tres grupos de personas afectadas por una nueva tecnología. Podemos reproducir su ejercicio para la evaluación de una política comercial. El libre comercio dará lugar a tres categorías de personas:
(1) Aquellas que recibirán salarios más altos como consecuencia de las posibilidades abiertas por el comercio y que disfrutarán de una mayor variedad de bienes a precios más bajos;
(2) Aquellas cuyos ingresos no cambiarán significativamente, pero que disfrutarán del consumo de bienes a precios más bajos;
(3) Aquellas cuyos ingresos probablemente disminuirán, ya que tendrán que cambiar de trabajo.
En esta última categoría, podemos encontrar otras dos subcategorías: (a) los que de todas formas salen ganando en términos netos por las ventajas de consumir del extranjero y (b) los que, incluso teniendo en cuenta las ganancias derivadas de unos bienes más baratos y variados, sufren una reducción tan significativa de sus ingresos reales que salen perdiendo en términos netos. Son estas últimas personas las que tienen más incentivos para formar coaliciones que luchen contra la liberalización del comercio, aunque la mayoría de la gente compone el resto de las categorías.
El economista Bryan Caplan, en su libro The Myth of the Rational Voter, explica que uno de los sesgos más comunes entre los no economistas es el sesgo antiextranjero: la gente tiende a subestimar los beneficios económicos de interactuar con extranjeros. Este sesgo da lugar a argumentos proteccionistas que sugieren que los extranjeros «roban» puestos de trabajo o que las empresas extranjeras «explotan» a los trabajadores locales.
La idea de que el comercio internacional «destruye» puestos de trabajo se deriva de una falacia: la falacia de la escasez de trabajo. La falacia consiste en suponer que sólo hay un número limitado de trabajos por hacer. Podríamos concluir que cualquier innovación o cambio tecnológico que ahorre mano de obra dejará sin empleo para siempre a las personas que antes tenían una ocupación.
La verdad, sin embargo, es que la realidad de la escasez implica que en todo momento hay un número ilimitado de trabajos por hacer para alcanzar fines que aún no han sido satisfechos. El comercio libera recursos que los individuos, a través de un sistema de mercado, pueden utilizar para producir bienes cuya producción antes resultaba antieconómica. Cuanto más flexible sea el mercado laboral de un país, más fácilmente podrá transferir sus recursos a la producción de esos bienes.
Los proteccionistas conciben el comercio internacional como un combate de boxeo en un ring. Una metáfora más adecuada sería visualizar el comercio como una carrera de relevos: cada país recorre una distancia y pasa el «testigo» a otro. La velocidad con la que los países completen el circuito dependerá de la velocidad y habilidad de todos. Una vez que se ha pasado el testigo a un país, y éste se resiste a correr, la velocidad (el crecimiento) de los demás países disminuye. El desarrollo económico de todos los países es interdependiente. El libre comercio permite a los países explorar oportunidades de intercambio mutuamente beneficiosas, y esas oportunidades nos enriquecen a todos a largo plazo.