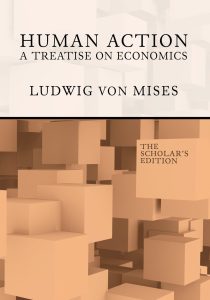La verdad es que los males sociales que se enfrentan en todo el mundo se pueden remontar a este crecimiento del gobierno.
El auge de la crítica populista al statu quo en nuestro tiempo tiene múltiples razones: algunas en la frustración cultural profundamente arraigada y la desilusión con el sueño americano, otras en la frustración por las decisiones políticas que han hecho que la percepción de sus vidas sea menos próspera y menos segura.
Para abordar un problema hay que admitir que existe. En mi opinión, señalar que estas percepciones pueden no ser la realidad, a pesar de ser hechos importantes que hay que tener en cuenta, quizá no sea la respuesta más productiva. Si existen problemas, debemos buscar las razones institucionales. Los problemas institucionales exigen soluciones institucionales, y la economía política liberal tiene soluciones institucionales que ofrecer.
Abordar un problema exige admitir que existe un problema.
El problema con la élite dirigente del Occidente democrático es que la respuesta a los males sociales durante más de un siglo ha sido más programas gubernamentales, y especialmente más programas gubernamentales dirigidos por una élite política capacitada que era en gran medida inmune a la retroalimentación democrática de las mismas poblaciones a las que estos programas estaban diseñados para ayudar.
Vincent Ostrom, en The Intellectual Crisis of American Public Administration (1973), detalla la transformación de la administración democrática en administración burocrática durante la Era Progresista. Con este cambio filosófico básico también se produjo un cambio institucional, ya que no sólo la Era Progresista fue testigo del auge del Estado regulador, sino también del auge del Estado administrativo y, en particular, de las agencias reguladoras independientes, con expertos formados al timón. Más recientemente, David Levy y Sandra Peart argumentan exhaustivamente que esta demanda y, lo que es más importante, reivindicación de un gobierno experto se tradujo en un argumento a favor de la Escape from Democracy (2017).
Las consecuencias, como Hayek identificó en su discurso del Nobel y se discutió anteriormente en este documento, fueron significativas para la autocomprensión de la economía política, y los asuntos prácticos de la política pública y el desempeño económico.
Retórica populista
Desgraciadamente, la crítica del orden liberal que los progresistas pregonaban para justificar el paso de la administración democrática a la administración burocrática fue tratada por los intelectuales como algo independiente y, como tal, aceptable aunque la solución propuesta del gobierno experto fuera decepcionante.
El sistema capitalista era responsable de la inestabilidad por las fluctuaciones industriales, de la ineficiencia por el monopolio y otros fallos del mercado, y de la injusticia por la desigualdad de ingresos y las ventajas injustas debidas a la acumulación de riqueza.
En el nacionalismo económico populista -tanto de izquierdas como de derechas- sólo la intervención gubernamental puede servir como el correctivo necesario.
Así que hoy nos encontramos en una extraña posición en la que los populistas critican el gobierno de los expertos, pero creen que lo que los expertos les dijeron eran los problemas que aquejaban a la sociedad y que dieron lugar a su desilusión con la promesa de progreso.
La retórica populista argumenta que los trabajadores industriales se ven desplazados por las máquinas y la mano de obra extranjera más barata, ya sea porque las empresas se trasladan al extranjero o porque los inmigrantes compiten con ellas en el mercado laboral nacional. Y estos inmigrantes no sólo reducen su nivel de vida, sino que un subgrupo de ellos, se nos dice, son criminales y terroristas que amenazan su propia seguridad y la de sus seres queridos.
La retórica populista argumenta que la población de clase media y trabajadora ha sufrido las consecuencias de la especulación irracional de los banqueros de inversión, que ha destruido los medios de vida, los hogares y las comunidades de los ciudadanos de a pie. El mundo tal y como lo conocemos, se les dice desde diversos rincones, es el de unos pocos privilegiados, donde el poder del monopolio dicta los precios que tienen que pagar, y el poder del monopsonio limita los salarios que pueden esperar razonablemente del mercado.
En el nacionalismo económico populista -tanto de izquierdas como de derechas- sólo la intervención gubernamental puede servir como el correctivo necesario, hay que restringir el libre flujo de capital y mano de obra, hay que contrarrestar el poder monopolístico y subir los salarios a la fuerza. Sin embargo, el populista critica a la élite del establishment en las políticas públicas al tiempo que aboga por un mayor papel del gobierno y sus organismos para contrarrestar los males sociales de la inestabilidad, la ineficiencia y la desigualdad.
Hay una contradicción fundamental en la crítica populista al establishment, tanto de izquierdas como de derechas, y es que el gobierno les está fallando, pero les está fallando a medida que crece en escala y alcance de actividades. Sin embargo, precisamente porque está fallando, debe crecer en escala y alcance para hacer frente al fracaso. Los gobiernos de todo el Occidente democrático se han hinchado y se han desviado significativamente de los principios constitucionales de moderación.
Cuidado con el crecimiento del gobierno
El gobierno fracasa porque crece, y crece porque fracasa.
La crítica de la élite progresista al capitalismo se basaba en el temor a la capacidad depredadora sin trabas de los poderosos actores privados, pero para frenar la depredación privada recurrieron a una poderosa autoridad pública centralizada. Al hacerlo, permitieron la posibilidad de una depredación pública a gran escala. Pero aunque en distintos momentos se reconozca que los males sociales que aquejan a la sociedad se manifiestan en la deuda pública y la inflación, están menos vinculados al exceso de regulación, el exceso de criminalización, el exceso de militarización, etc., que son otras manifestaciones de una escala y un alcance cada vez mayores de la autoridad gubernamental en la vida de los ciudadanos de todo el mundo democrático.
La verdad es que los males sociales a los que nos enfrentamos en todo el mundo pueden atribuirse a este crecimiento del gobierno, que conduce a la erosión de una sociedad basada en el contrato y al auge de una sociedad basada en la conexión, lo que implica el enredo del gobierno, las empresas y la sociedad.
Tenemos políticas que no promueven la competencia, sino que protegen a individuos y grupos privilegiados de las presiones de la competencia. Tenemos instituciones financieras que han podido privatizar sus beneficios, mientras socializaban sus pérdidas. Tenemos gobiernos (y sus agentes de servicio) desde el nivel local al federal que se enfrentan a restricciones presupuestarias extremadamente blandas en las decisiones fiscales precisamente porque el sistema monetario impone restricciones débiles o inexistentes.
El gobierno se extralimita y se excede en todas partes y en todo, de modo que las bolsas de liberalismo proporcionan una libertad creciente en algunos márgenes, mientras que “el camino a la servidumbre” se manifiesta literalmente en otros márgenes, como el encarcelamiento masivo en EE.UU. y los sesgos evidentes en el sistema de justicia penal. Una vez más, el gobierno fracasa porque crece, y crece porque fracasa.
La reconstrucción del proyecto liberal debe comenzar por el reconocimiento de los problemas que aquejan a las sociedades de Europa, Estados Unidos, América Latina y Asia. Bajo la influencia de la élite progresista, los países democráticos han exigido demasiado al gobierno y, en el proceso, han desplazado a la sociedad civil y limitado la sociedad de mercado. La respuesta hay que buscarla en mecanismos que frenen de nuevo la capacidad depredadora del sector público y den rienda suelta al espíritu empresarial creativo del sector privado.
En el debate, esto puede lograrse en cierta medida convenciendo tanto a la élite progresista como a la izquierda y la derecha populistas de que, para realizar un análisis institucional comparativo riguroso, debemos reconocer que no sólo nos enfrentamos a empresarios errantes, sino también a burócratas chapuceros. Las principales diferencias institucionales son que los empresarios errantes pagan un precio por sus fracasos, y o bien se ajustan en respuesta, o algún otro empresario entrará a tomar la decisión correcta.
No existe una analogía directa con el burócrata torpe: una vez que lo es, sigue siéndolo. La actividad del sector público parece repetir los mismos errores una y otra vez, con la esperanza de obtener resultados diferentes. No se aprende mucho con ello, al menos no se aprende mucho si se quiere alcanzar el objetivo último de mejorar o erradicar los males sociales. Esto es más evidente en nuestros asuntos militares, pero también en otras metáforas de “guerra” desplegadas desde la “Guerra contra la Pobreza” a la “Guerra contra las Drogas” o la “Guerra contra el Terror”. Es cierto que “la guerra es la salud del Estado”, pero estas “guerras” definitivamente no son un reflejo del verdadero radicalismo liberal.1 El militarismo, incluso en metáfora, está reñido con el liberalismo.
Notas a pie de página
- Entre los economistas políticos liberales contemporáneos, la obra de Christopher Coyne sobre asuntos militares es, en mi opinión, la más perspicaz. Véase Coyne, After War (2008); Doing Bad By Doing Good (2013); y Coyne y Hall, Tyranny Comes Home (de próxima publicación).
Extracto de una ponencia preparada para la reunión especial de la Mont Pelerin Society en Estocolmo, Suecia, del 3 al 5 de noviembre de 2017.
Publicado originalmente el 13 de noviembre de 2017