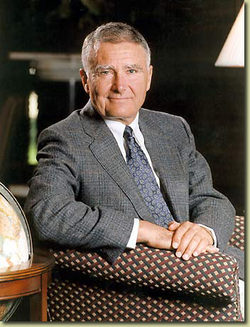El Dr. Roche es Profesor Adjunto de Historia y Filosofía en la Escuela de Minas de Colorado.
Hace mucho tiempo, el hombre más poderoso del mundo era Alejandro Magno. Sus dominios se extendían por todo el mundo civilizado de su época y penetraban en Oriente hasta la India. Burócratas y políticos saltaban a la menor expresión de sus caprichos. Las ciudades se planificaban y construían según sus especificaciones. Incluso esa sustancia tan nebulosa que es la “cultura” se definió y elaboró siguiendo el modelo alejandrino.
Se cuenta que una vez, mientras Alejandro y su séquito viajaban de una parte a otra del imperio, uno de sus consejeros se acercó corriendo al hombre más poderoso de la tierra y le anunció sin aliento: “Señor, justo al otro lado de la siguiente colina se encuentra uno de los más grandes filósofos de su imperio”.
“Rápido, llevadme ante este hombre”, ordenó Alejandro, pues los logros “culturales” de todo tipo eran un interés del que el gobernante se enorgullecía especialmente. Alejandro y sus principales ministros se apresuraron a cruzar la colina y descubrieron al filósofo tumbado de espaldas sobre la hierba verde y suave, contemplando las nubes y tomando el sol mientras, al parecer, reflexionaba sobre alguna cuestión profunda.
“Soy Alejandro, soberano del mundo”, comenzó el monarca. “Dígame lo que desea y se lo concederé, pues soy un mecenas de la cultura y con gusto financiaré cualquier proyecto que elija”.
Como correspondía a un hombre de su vocación, el filósofo pensó un momento antes de responder a tan grandiosa oferta, y luego respondió cortésmente: “Puede hacer una cosa por mí, alteza; por favor, apártese, se interpone entre el sol y yo”. No consta la respuesta de Alejandro, pero cabe suponer que el gobernante volvió a los asuntos de Estado y el filósofo a tomar el sol en medio de la consideración de sus propios pensamientos.
En una época en la que el gobierno promete “seguridad” y la satisfacción de todas las necesidades humanas, con tal seguridad de su capacidad de beneficencia que sus agentes utilizan libremente una cantidad cada vez mayor de fuerza para coaccionar a la afortunada ciudadanía para que acepte este estado de cosas, podríamos preguntarnos qué le habría ocurrido al filósofo alejandrino si hubiera rechazado los tiernos y amorosos cuidados de la Gran Sociedad o del Estado comunista en 1966 d. C. en lugar de rechazar a Alejandro. En el régimen más francamente coercitivo y colectivo del Estado comunista, nuestro amigo filósofo probablemente habría sido fusilado como “enemigo del pueblo”. En la Gran Sociedad, que comparte muchos de los objetivos de otros colectivismos pero -al menos hasta ahora- es un poco más reticente en la aplicación de la fuerza para alcanzar esos objetivos, el filósofo simplemente habría sido calificado de “reaccionario” y “antisocial”. Si hubiera persistido en sus “actitudes egoístas”, habría sido tachado del crimen supremo, el de estar “en contra del progreso”, es decir, no estar de acuerdo con el instinto gregario dominante de la época.
Independientemente de lo que le hubiera ocurrido a nuestro amigo si hubiera vivido en nuestros tiempos, y de cómo el burócrata del bienestar colectivo y la beneficencia coercitiva pudiera ver tal herejía, podemos estar seguros de que el filósofo habría estado de acuerdo con Samuel Johnson. En efecto, “es más fácil ser benéfico que justo”. De hecho, al colectivista, en última instancia, le resulta imposible ser benéfico o justo. La interferencia colectiva en el sector individual, institucional y privado de la sociedad que caracteriza nuestra época es un ejemplo perfecto del tipo de beneficencia fuera de lugar, artificial y coaccionada que hace que la justicia sea inalcanzable dentro de un sistema así.
La naturaleza de la justicia
Después de todo, la justicia en el sentido práctico y operativo es realmente la garantía de la sociedad al individuo de que se reconoce que un conjunto definido de normas y un bien y un mal definidos rigen la conducta de los miembros de esa sociedad. Para que prevalezca la justicia, las normas deben ser universalmente aplicables, dando un trato igualitario y coherente a cualquier ciudadano en cualquier momento.
La justicia para el individuo sólo existe cuando existe un sistema de valores fijo sobre el bien y el mal y cuando los juicios que se hacen sobre si un acto es correcto o incorrecto son coherentes y, por tanto, predecibles. La ética colectiva no puede ofrecer esas condiciones. La moral colectiva no es fija, sino relativa. El bien y el mal son lo que el Estado dice que son en ese momento. El ciudadano individual no tiene ni un sistema de valores fijo ni una reacción predecible de su sociedad por la que guiar sus acciones.
La frase de Lenin “todas las tácticas son tácticas bolcheviques” expresa con bastante claridad la versión comunista de la norma colectivista de justicia. Ni las normas fijas ni la previsibilidad se interponen en el camino de lo que quiera hacer el Estado. En la versión menos coercitiva del colectivismo del mundo occidental, prevalecen muchas de las mismas normas relativas. El Tribunal Supremo de Estados Unidos está dejando muy clara, de hecho, su despreocupación por los precedentes. Lo que se ha sustituido cada vez más es lo que podría llamarse “jurisprudencia sociológica”. La ley, y por tanto la justicia, ya no se determinan según principios fijos, sino según lo que los miembros actuales del tribunal consideran los objetivos “sociales” adecuados. Para otro ejemplo extraído del gobierno estadounidense contemporáneo, ¿qué defensa tiene el ciudadano individual contra los dictados de varias oficinas que ejercen el poder ejecutivo sobre su vida? Estos burócratas no son elegidos por el pueblo, no se mencionan en la Constitución, y sin embargo ejercen una gran influencia en la interpretación y aplicación de la ley. Estos hombres prácticamente hacen la ley en el proceso de ejecución de cheques legislativos en blanco del Congreso. Sin duda, un sistema así no proporciona ni valores fijos ni previsibilidad. La justicia para el individuo en la ética colectiva está realmente “lejos de buscar”.
Bienestar material
El estudioso del libre mercado bien podría añadir también que cualquier beneficio material genuino para la sociedad o para sus miembros individuales también se va por la ventana cuando la justicia se va. Esto es cierto porque al hombre al que se le niega la justicia se le está negando, en efecto, una parte de su libertad. Y gran parte de la razón del fracaso material de la ética colectiva puede exponerse en una breve pregunta: ¿quién produce más, el esclavo o el hombre libre?
Sería difícil imaginar una forma más básica de bienestar material que los alimentos que una sociedad produce para sí misma. Desde el principio de su régimen, la economía planificada soviética en Rusia ha hecho gran hincapié en la agricultura colectiva. Sin embargo, aunque a lo largo de un largo y sangriento capítulo del experimento colectivo se han utilizado grandes cantidades de poder -prácticamente ilimitadas desde el punto de vista moral o de cualquier consideración humana-, el éxito ha permanecido fuera del alcance de la economía planificada. Como dijo un comentarista, se puede predecir que en 1966 se producirá la cuadragésimo novena pérdida anual de cosechas de la Unión Soviética desde 1917, debido, según la agencia de noticias soviética, a “causas naturales”.
Mientras tanto, nuestros planificadores en Estados Unidos han estado dedicando sus esfuerzos a la reducción de la producción agrícola derivada de nuestro sistema de mercado relativamente libre. Los planificadores han tenido tan poco éxito en este lado del mundo. De hecho, nos encontramos con que los planificadores estadounidenses que pretenden reducir la producción se enfrentan a un excedente tal que pueden ayudar a alimentar a la sociedad rusa, cuya planificación para aumentar la producción ha dado lugar a condiciones de hambruna. Seguramente un desastre tan total para la “planificación” sería al menos una vergüenza si no una lección para la mayoría de los hombres; pero la falta de voluntad o la incapacidad para aprender de la experiencia parece ser un rasgo básico del carácter del colectivista moderno.
En las sociedades carentes de libertad, ni el bienestar material ni la justicia han demostrado históricamente ser posibles de alcanzar. Los experimentos colectivos de nuestra era han dejado muy claro lo irremediablemente perdidas que se vuelven tanto la prosperidad como la justicia cuando se restringe la libertad. La falta de libertad, por tanto, acaba convirtiendo tanto la beneficencia como la justicia en víctimas de la sociedad planificada, por muy “bienintencionados” que sean los planificadores.
La víctima moderna de esta doble pérdida bien podría comenzar el proceso de reclamar su libertad y bienestar siguiendo el ejemplo del filósofo alejandrino. Él sabía muy bien lo que el Estado podía hacer por él y lo que el Estado podía hacerle; y le dijo al todopoderoso Estado que su autoproclamada beneficencia no era necesaria; que lo que se necesitaba no era más interferencia, sino menos; que debía hacerse a un lado y dejar de tapar el sol. Si el hombre moderno siguiera este ejemplo, los cálidos rayos de la autosuficiencia y la dignidad humana así generados podrían fácilmente proporcionar de nuevo la mayor de las bendiciones al hombre, dejando al individuo libre para perseguir su propio bienestar y su propio crecimiento moral.
Publicado originalmente el 1 de junio de 1966