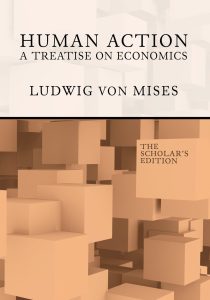Somos iguales los unos a los otros. No debe haber confusión sobre este punto.
Mis respuestas a nuestros retos actuales son sencillas. Empecemos por el principio, que para el liberal es la igualdad humana básica. Somos iguales los unos a los otros. No debería haber confusión sobre este punto. Y si usted es un defensor del liberalismo y se encuentra «de pie» (metafórica o literalmente) al lado de cualquiera que afirme la superioridad de un grupo sobre otro, debe saber que está en la multitud equivocada y que necesita moverse en oposición rápidamente para no dejar ninguna duda en sus mentes o en las de los demás.
El liberalismo es liberal. Es una filosofía de emancipación y una celebración gozosa de la energía creativa de los diversos pueblos cercanos y lejanos. El orden liberal consiste en un marco de normas que cultiva esa creatividad y fomenta la interacción mutuamente beneficiosa con otros de gran distancia social, superando cuestiones como el idioma, la etnia, la raza, la religión y la geografía.
Somos iguales los unos a los otros. No debe haber confusión sobre este punto.
Chocar y regatear
En un nivel básico, nadie tiene privilegios sobre los demás en reconocimiento de nuestra humanidad básica.
Como le gustaba decir a la gran maestra de filosofía práctica de mi vida – mi madre – Elinor Boettke, «la gente es gente», eso es lo que somos, sólo tenemos que dejarnos vivir unos a otros, y ya está.1 Somos seres humanos falibles pero capaces de elegir, y existimos e interactuamos unos con otros en un mundo muy imperfecto.
Ninguno de nosotros, y mucho menos ningún grupo de nosotros, tiene acceso a la verdad del Todopoderoso de lo Alto, y sin embargo se nos confía la tarea de encontrar normas que nos permitan vivir mejor juntos de lo que nunca lo haríamos aislados. Chocamos unos con otros y negociamos entre nosotros para intentar aliviar el dolor del choque o evitar el choque en el futuro. Pero debemos reconocer que, a pesar de nuestra igualdad humana básica, discutimos y no estamos naturalmente de acuerdo unos con otros sobre cómo vivir nuestras vidas.
Así que en nuestro bumping y regateo unos con otros, es fundamental tener en cuenta que pronto nos enfrentaremos a graves límites en lo que podemos estar de acuerdo. En particular, tenemos pocas esperanzas de llegar a un acuerdo entre individuos y grupos dispersos y diversos sobre una escala de valores, de fines últimos que el hombre debería perseguir.
Como dijo Hayek en Camino de servidumbre (1944, 101):
Lo esencial para nosotros es que no existe tal código ético completo. El intento de dirigir toda la actividad económica según un plan único plantearía innumerables cuestiones a las que sólo podría dar respuesta una norma moral, pero para las que la moral existente no tiene respuesta y en las que no existe una opinión consensuada sobre lo que debería hacerse.»
Ésta es una de las razones por las que la idea del establishment progresista de que un planificador social benevolente y omnisciente con una función de bienestar social estable dirigiría fácilmente la política pública hacia el «bienestar general» es un enfoque disparatado de la economía política, como argumentó eficazmente James Buchanan a lo largo de su carrera desde su primera crítica en 1949 al «cerebro fiscal».2
Sin embargo, la economía pública en la tradición de Paul Samuelson y Richard Musgrave continuó -y continúa- como si este desafío de Hayek y Buchanan nunca se hubiera planteado. Y, debo añadir, como si Kenneth Arrow nunca hubiera demostrado la imposibilidad de un procedimiento democrático para el establecimiento de una función de bienestar social estable. «Podemos confiar en el acuerdo voluntario», dijo Hayek, “para guiar la acción del Estado sólo en la medida en que se limite a las esferas en las que existe acuerdo” (1944, 103).
Así pues, si descartamos como imposible una escala de valores omnicomprensiva sobre la que podamos ponernos de acuerdo, en lugar de buscar un acuerdo sobre los fines que deben perseguirse, nuestro debate se limitará a una discusión sobre los medios por los que puede perseguirse una diversidad de fines dentro de la sociedad. Podemos, en esencia, acordar estar en desacuerdo sobre los fines últimos, pero estar de acuerdo sobre la forma en que podemos comprometernos aceptablemente unos con otros en el desacuerdo. Después de todo, somos iguales los unos a los otros, y a cada uno de nosotros se nos debe conceder la dignidad y el respeto como arquitectos capaces de nuestras propias vidas.
Las virtudes liberales del respeto, la honestidad, la franqueza y la tolerancia implican un compromiso con una forma de relacionarnos unos con otros, no necesariamente un compromiso de estar de acuerdo unos con otros sobre las creencias sagradas o las opciones de estilo de vida, o sobre qué productos básicos deseamos, o qué ocupación queremos ejercer.
La filosofía importa
El verdadero radicalismo liberal tiene que ver con el marco en el que interactuamos, y quiero sugerir que el aspecto más crítico de un marco viable para la sociedad liberal es que pueda equilibrar la contestación en todos los niveles de gobierno con la necesidad de organizar la acción colectiva para abordar cuestiones problemáticas que no pueden abordarse adecuadamente mediante la acción individual.3
Permítanme desgranar esta frase. La primera tarea a la hora de reflexionar sobre el marco viable es determinar qué problemas exigen una acción colectiva y qué problemas pueden abordarse mediante formas alternativas de toma de decisiones.
Una de las grandes ideas de la teoría de las finanzas públicas de Buchanan era que cualquier teoría de las finanzas públicas, ya fuera liberal clásica, de élite progresista o socialista planificadora, tenía que plantear una filosofía política básica, nada menos que porque las finanzas públicas se basan en alguna respuesta a la cuestión de la escala adecuada y, lo que es más importante, del alcance de la acción gubernamental.
En otras palabras, un teórico de las finanzas públicas puede trabajar explícitamente con la filosofía política con la que trabaja o puede trabajar implícitamente con ella, pero no puede trabajar sin una filosofía política.
Es la filosofía política la que les dice que el gobierno es responsable de una serie de bienes públicos en interés del bienestar general.
No necesitamos que el gobierno federal decida cómo recoger nuestra basura.
No hay una respuesta puramente técnica a esa pregunta. Una vez dada la respuesta sobre lo que debe hacer el gobierno , entonces puede seguir un análisis político y económico positivo, pero los esfuerzos por dar una respuesta económica técnica a esta pregunta sobre el deber son mera filosofía normativa disfrazada de economía política positiva, y la economía científica sólo avanzará cuando dejemos de disfrazarnos y reconozcamos explícitamente este punto filosófico político que planteó Buchanan.
Este punto es tan relevante para la discusión de hoy como lo fue en el momento en que él planteó por primera vez este argumento durante el apogeo del desarrollo de la llamada economía del bienestar «científica». Esa misma estructura de economía del bienestar y finanzas públicas al estilo Samuelson-Musgrave sigue siendo la que se puede ver en la mayoría de las finanzas públicas modernas y en los debates sobre cuestiones normativas tan candentes como la desigualdad de ingresos y el esquema impositivo pigoviano a las emisiones de carbono.
Escala y alcance
Las cuestiones relativas a la escala del gobierno no son invariables con respecto a las cuestiones de alcance. Como Keynes señaló en una ocasión, no se puede hacer adelgazar a un gordo apretándole el cinturón. El alcance se refiere a la gama de responsabilidades del gobierno, la escala al tamaño de la unidad gubernamental. El crecimiento del gobierno discutido en la sección anterior se dirige principalmente al alcance, pero eso a su vez se refleja en la escala.4
Las cuestiones de alcance son tanto filosóficas como prácticas. Pero, aunque filosófico, hay un componente institucional debido al hecho mismo de que incluso los deseos deben operacionalizarse en la práctica, y eso requiere instituciones y organizaciones.
El ámbito de autoridad delineado para las diferentes unidades de gobierno debe coincidir con la externalidad que la acción colectiva pretende abordar. De nuevo, poniendo esto en el sentido más común, no necesitamos que el gobierno federal decida cómo recoger nuestra basura, y probablemente no deberíamos esperar que el alcalde local decida cómo diseñar un sistema de defensa contra un ataque nuclear.
Suponiendo que hayamos resuelto estos dos problemas estructurales del gobierno -las normas generales con las que estamos de acuerdo sobre cómo relacionarnos en nuestras interacciones como vecinos, y el ámbito delimitado de responsabilidad y autoridad entre los gobiernos local, estatal y federal-, aún nos queda el problema de aprender a hacer coincidir la demanda de los ciudadanos, las expresiones de las preferencias de los votantes y las políticas y servicios gubernamentales.
Tenemos que postular algún mecanismo de aprendizaje dentro del orden liberal de la política que se corresponda con el proceso que se identificó dentro del mercado. ¿Cómo conseguimos una especie de liberalismo del aprendizaje dentro de esta estructura general?
En el mercado, el aprendizaje está guiado por los precios y disciplinado por la contabilidad de pérdidas y ganancias, pero está alimentado por el proceso competitivo de rivalidad en el que uno puede estar seguro de que si A no ajusta su comportamiento para aprender de la anterior oportunidad perdida de obtener los beneficios del comercio o obtiene los beneficios de la innovación, entonces B intervendrá gustosamente para ocupar su lugar. ¿Podemos conseguir tal contestación en el proceso político? El verdadero liberal radical siempre se ha sentido frustrado.
No se trata sólo de impugnar las elecciones, sino de impugnar todo el proceso gubernamental de producción y distribución de servicios. No podemos responder a estas preguntas sin abordar la oferta y la demanda de bienes públicos y, por tanto, el proceso político dentro de la sociedad democrática.
Obviamente, las frustraciones con la élite del establishment están profundamente arraigadas tanto para el verdadero radical liberal como para el populista de izquierdas o de derechas. El statu quo no es ni deseable ni sostenible. El diagnóstico de las razones por las que la élite del establishment ha fracasado difiere entre el liberal y el populista, pero la crítica del gobierno experto es un área de coincidencia.
Monopolios territoriales
El proyecto liberal tiene una historia que se remonta siglos atrás, y el verdadero liberal radical siempre se ha visto frustrado. Las restricciones constitucionales se doblan cuando se supone que deben pellizcar, especialmente en tiempos de guerra.
La autoridad y la responsabilidad delimitadas se violan todo el tiempo, y no siempre debido a la injustificada intromisión de lo federal en los asuntos de lo local, sino en respuesta a que el funcionario electo del estado interactúa estratégicamente con funcionarios debidamente electos de otros estados para formar un cártel político que beneficie a los grupos de interés locales a expensas de la población en general.
Hayek pidió a su auditorio en 1949 que se permitiera ser utópico, y creo que es correcto. Debemos imaginar un sistema liberal que respete las reglas generales del juego, pero que estructure una competencia intensa y constante entre las unidades gubernamentales.
Bruno Frey (2001) presentó una visión del gobierno sin monopolio territorial. Su idea de jurisdicciones competidoras superpuestas puede ser una de esas ideas de cómo cultivar un liberalismo de aprendizaje. El trabajo de Edward Stringham (2015) ofrece otra visión, y el de Peter Leeson (2014), otra más.
Lo que tienen en común todos ellos es que no recurren a deducciones axiomáticas a partir de algún axioma de no agresión. En su lugar, ofrecen argumentos y pruebas relacionados con el funcionamiento de las instituciones y, en particular, los procesos por los que el autogobierno funciona no sólo mejor de lo que se cree, sino en muchos casos mejor que cualquier aproximación razonable a cómo funcionaría el gobierno tradicional en las circunstancias descritas.
Del mismo modo que Hayek propuso a lo largo de su carrera una serie de sugerencias institucionales para impedir que la autoridad monetaria se dedicara a la manipulación del dinero y el crédito, sólo para encontrarse con la frustración de que su método sugerido resultaba ineficaz contra el hábito gubernamental.5 Tal vez entonces, en la oferta y la demanda de bienes y servicios gubernamentales, el hábito gubernamental también sea una fuente de inestabilidad, ineficacia, injusticia y, por tanto, frustración.
Si es así, puede que la reconstrucción del proyecto liberal en el siglo XXI tenga que recurrir a visiones utópicas como las expuestas por los escritores que he mencionado.
Un liberalismo humano, al igual que un liberalismo robusto y resistente, puede encontrar su operatividad en una estructura institucional de jurisdicciones concurrentes superpuestas, y en un discurso público que respete los límites del acuerdo sobre los valores últimos, pero que insista en un marco general que no muestre ni discriminación ni dominio.
Notas a pie de página
- Estas palabras fueron pronunciadas en la época en que yo crecía en Nueva Jersey, en las afueras de Elizabeth y Newark (Nueva Jersey), y con mis abuelos no muy lejos de Asbury Park (Nueva Jersey), en el contexto de los disturbios que casi destruyeron esas ciudades durante generaciones, y en mi adolescencia, en la década de 1970, cuando las cuestiones relativas a las preferencias sexuales se convirtieron en temas candentes entre algunos miembros de la familia extensa, y más tarde, en las décadas de 1990 y 2000, al debatir sobre el matrimonio interracial y entre personas de un mismo sexo y también sobre los derechos de libertad reproductiva de las mujeres. Las personas son personas, hay que dejarlas vivir. Bastante sentido común. Elinor Boettke (1 de enero de 1926-10 de agosto de 2017).
- Véase Buchanan, «A Pure Theory of Government Finance» (1949); véase también James M. Buchanan y la economía política liberal, de Richard Wagner: A Rational Reconstruction (2017) para un brillante análisis de cómo este documento sentó las bases de gran parte de las contribuciones posteriores de Buchanan al campo de la economía política.
- Las cuestiones problemáticas son los males sociales que asolan las interacciones humanas, como la pobreza, la ignorancia, la miseria. Pero la cuestión problemática en el diseño del marco es el potencial de los poderosos para ejercer su influencia sobre los impotentes y establecer reglas que les proporcionen una ventaja permanente. Así pues, tanto «dentro de cualquier sistema» como «sobre cualquier sistema» de gobierno nos enfrentamos a la disyuntiva de lograr un acuerdo y frenar las externalidades políticas. Si nuestro sistema liberal de gobierno ha de institucionalizar nuestra igualdad humana básica en nuestras formas de relacionarnos, entonces debe diseñarse de forma que no se permita ni la discriminación ni el dominio. Varias obras clásicas de la tradición analítica de la economía política desde una perspectiva liberal han abordado diferentes aspectos de estos rompecabezas empezando, por supuesto, por La constitución de la libertad de Hayek (1960), El cálculo del consentimiento de Buchanan y Tullock (1962), El significado de la democracia y las vulnerabilidades de las democracias de Ostrom (1997) y Elegir en grupo de Munger (2015).
- Y el argumento central es que esta expansión de escala y alcance ha llevado a la política en el Occidente democrático más allá de los límites del acuerdo, y que esto explica tanto las disfunciones como la desilusión.
- Adam Smith, en La riqueza de las naciones, sostenía que tanto los gobiernos antiguos como los modernos recurrían al «truco del malabarismo» cuando se enfrentaban a la perspectiva de la disciplina fiscal. El truco implica un ciclo de déficit, endeudamiento y luego devaluación. Smith advirtió que un impago sería más honorable y menos perjudicial, pero que en su lugar todos los gobiernos recurrirán al malabarismo. Así que si tomamos por un momento la metáfora de Smith, si quiere dejar de hacer malabarismos puede atar las manos del malabarista, puede quitarle las pelotas o puede cortarle los brazos. Si descubres que el malabarista aún puede hacer malabares con las manos atadas a la espalda, podrías quitarle las pelotas. Pero si descubre que aunque le haya quitado las pelotas con las que hace malabares, él encuentra la forma de recuperarlas, entonces podría abogar no sólo por atarle, o incluso quitarle las pelotas, sino por cortarle los brazos para que no pueda volver a hacer malabares. Este último paso es el más drástico, pero también podría ser necesario si el objetivo es eliminar el truco del malabarismo.
Extracto de una ponencia preparada para la reunión especial de la Sociedad Mont Pelerin en Estocolmo, Suecia, del 3 al 5 de noviembre de 2017.