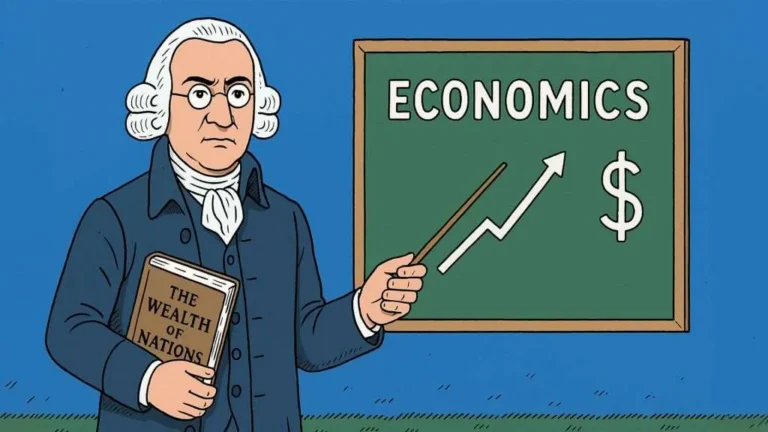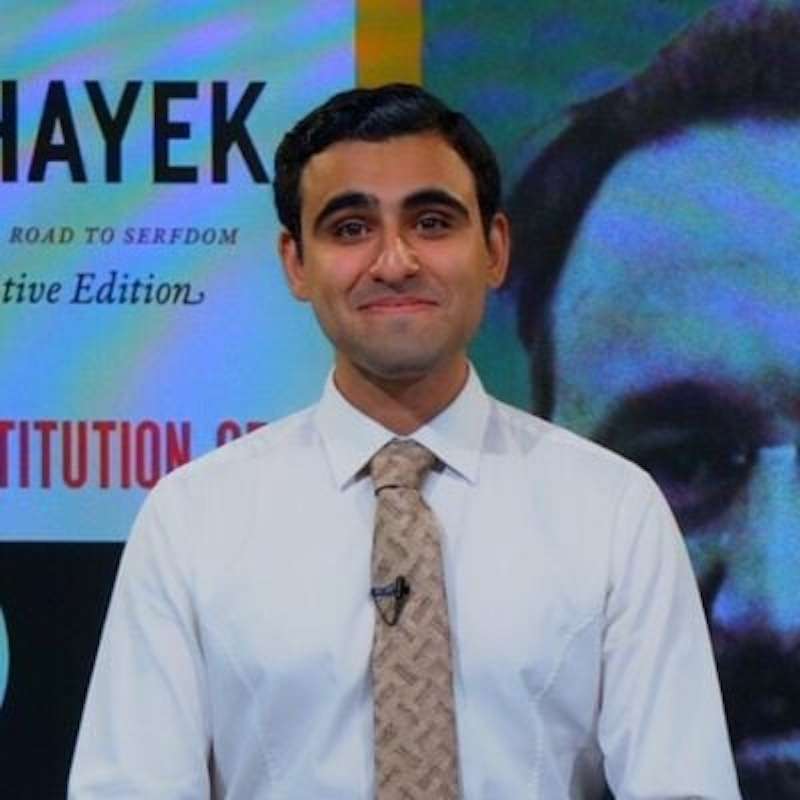La belleza de la economía radica en confiar en que los individuos libres mejoren la vida cotidiana.
Ha-Joon Chang escribió recientemente un artículo en el Financial Times criticando el estado de la educación económica, el cual atrajo considerable atención. Lo que casi pasó desapercibido, sin embargo, fue una carta publicada en respuesta. Sorprendentemente, uno de los economistas austríacos más destacados, Mario Rizzo, coincidió con Chang. Escribió:
“Recientemente tuve la oportunidad de revisar algunos exámenes de cursos de licenciatura en economía, incluyendo el curso introductorio, generalmente llamado ‘Principios’. Lo que vi fue inquietante. A los estudiantes se les daban, principalmente o exclusivamente, ejercicios de carácter completamente matemático. El énfasis estaba en la resolución mecánica de problemas. No había preguntas que implicaran reflexión crítica sobre las ideas o los marcos conceptuales enseñados.”
¿Qué explica esta coincidencia improbable entre dos economistas de escuelas de pensamiento opuestas? La respuesta simple es que hay algo mal con la educación económica. Pero el problema más profundo no está en qué se enseña, sino en cómo se enseña.
Volvamos a uno de los libros de economía más influyentes jamás escritos—una obra comparable a La Teoría General de Keynes o los Principios de Economía de Marshall—: Economics de Paul Samuelson. Se convirtió en uno de los libros de texto más vendidos de todos los tiempos, haciendo una fortuna a su autor. Pero más importante que su éxito comercial fue su influencia intelectual, lo que llevó a Samuelson a declarar: “No me importa quién escriba las leyes de una nación, si yo puedo escribir sus libros de texto de economía.” Tenía razón. Él es, en palabras de Keynes, el “economista difunto” que aún moldea la forma en que pensamos. Lo verdaderamente importante de su libro fue cómo redefinió el papel del economista.
Samuelson escribió: “Ninguna ‘ola del futuro’ inmutable nos arrastra por ‘el camino de servidumbre’ o hacia la utopía. Cuando las complejas condiciones económicas de la vida requieren coordinación y planificación social, se puede esperar que hombres sensatos y de buena voluntad invoquen la autoridad y la actividad creativa del gobierno.” En el mundo de Samuelson, la tarea del economista es asistir a esos “hombres de buena voluntad” en el gobierno para resolver problemas sociales. Deirdre McCloskey capta este estado mental mejor que nadie en sus memorias, recordando que cuando estudiaba su doctorado en Harvard, todos sus compañeros imaginaban que irían a Washington a “ajustar finamente” la economía.
Desde entonces, la educación económica ha entrenado a los estudiantes para verse a sí mismos como asistentes de esos “hombres de buena voluntad”, resolviendo ecuaciones técnicas de equilibrio y absorbiendo la idea de que la economía es un problema de ingeniería, no de coordinación. Los problemas de ingeniería tratan de soluciones óptimas y datos; los de coordinación, de compensaciones y conocimiento disperso.
Como argumenta Peter Boettke, en un mundo donde todos los medios y fines son conocidos, la única tarea restante es la de un ingeniero. Eso es, esencialmente, lo que los estudiantes aprenden en Econ 101: un mundo de conocimiento perfecto, preferencias conocidas, precios conocidos y costos calculables, donde resolver ecuaciones da todas las respuestas. Pero la verdadera sabiduría de la economía reside en comprender las desviaciones respecto de esa perfección.
Aquí es donde se complica. Economistas como Ha-Joon Chang critican la disciplina porque la perfección no existe, y por tanto consideran inútiles los modelos. Pero economistas como Frank Knight y Friedrich Hayek también parten del supuesto de perfección—solo que no se detienen ahí. Reconocen la importancia de las instituciones de mercado precisamente porque vivimos en un mundo imperfecto.
El mercado es uno de los mayores logros de la humanidad para lidiar con la imperfección. En un mundo de conocimiento perfecto, los mercados serían irrelevantes. Pero en el mundo real, los precios obran un milagro: coordinan millones de decisiones y “logran que París se alimente” sin un planificador central. Knight comienza Riesgo, incertidumbre y beneficio imaginando un mundo sin riesgo, incertidumbre ni beneficio, y luego muestra cómo funcionan los mercados cuando esos elementos existen.
El problema no es la perfección en sí, sino tratarla como un objetivo de política pública. En la visión samuelsoniana, los mercados están llenos de imperfecciones—asimetrías de información, externalidades, monopolios, etc.—, pero el gobierno se concibe como perfecto. El papel del economista se convierte entonces en ayudar al Estado a alcanzar esa perfección imaginada. La perfección, bajo esta mentalidad, deja de ser una herramienta teórica y se convierte en una misión política. Eso es lo que está mal en la educación económica. La perfección debe servir para entender el valor del mercado, no para imponer una utopía.
Esta confusión lleva a los estudiantes a olvidar su conocimiento limitado sobre cómo diseñar instituciones humanas. Una educación económica sólida comienza viendo el mercado como un proceso, no como un estado estático. Debe mostrar cómo nuestra “propensión a trocar, comerciar e intercambiar” da origen a milagros—desde los aviones hasta los iPhones—cosas inimaginables para quienes vivían hace apenas unas décadas. La belleza de la economía no radica en confiar en los “hombres de buena voluntad” del gobierno, sino en confiar en los individuos libres para mejorar la vida cotidiana.
Como escribió Adam Smith, padre de la economía moderna, debemos “permitir que cada hombre persiga su propio interés a su manera, bajo el plan liberal de igualdad, libertad y justicia.” Eso no suena nada a una ciencia “lúgubre”.
Enseñada de este modo, la economía se revela como la historia de la cooperación humana, donde la división del trabajo y el sistema de ganancias y pérdidas nos orientan hacia una actividad más productiva. Pero durante el último medio siglo, la ciencia optimista de la creación de riqueza de Adam Smith se ha transformado en la ciencia pesimista de la elección bajo escasez. En esta última, el problema es la asignación, no la coordinación. Y cuando los economistas conciben su tarea como calcular asignaciones óptimas, olvidan “la lección de humildad que debería protegerlos de convertirse… en cómplices del fatal empeño de los hombres por controlar la sociedad”, como advirtió Hayek.