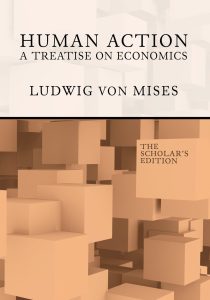Hay una multiplicidad de razones por las que el liberal propugna virtudes de apertura, de aceptación, de tolerancia por encima de todo.
El primer trabajo en esa tarea, argumentaría, es para el verdadero liberal es reafirmar la naturaleza liberal fundamental del verdadero radicalismo liberal tanto a amigos como a críticos.
Samuel Freedman publicó una sutil y sofisticada reflexión filosófica sobre los “Libertarios Iliberales” (2001), pero su punto básico fue planteado en un tratamiento más popular por Jeffrey Sachs en un ensayo titulado “Ilusiones Libertarias” (2012). Después de leer la forma en que Sachs entiende el libertarismo, no debería quedar ninguna duda de que gente extremadamente inteligente tergiversa la posición liberal clásica y libertaria todo el tiempo en nuestro actual clima intelectual de opinión.
El liberalismo en el mundo moderno
Limitarse a señalar lo que está mal a quienes leen nuestras obras no es muy útil.
¿Por qué cree Sachs que “la compasión, la justicia, la responsabilidad cívica, la honestidad, la decencia, la humildad, el respeto e incluso la supervivencia de los pobres, débiles y vulnerables deben pasar a un segundo plano”? ¿Leyó eso en Adam Smith, en J. B. Say, en J. S. Mill, en F. A. Hayek, en Milton Friedman, en James Buchanan o en Vernon Smith? Deirdre McCloskey, quizá más que ningún otro académico contemporáneo, se está esforzando realmente por dejar las cosas claras en estas cuestiones, pero necesitamos más voces que afirmen el firme compromiso con las virtudes liberales en el proyecto liberal clásico y libertario moderno.
Sachs necesita leer a McCloskey si no lo ha hecho, y si la ha leído que se replantee lo que piensa sobre el proyecto libertario, pero los que compartimos los compromisos de McCloskey tenemos que facilitar a gente como Jeff Sachs (o Samuel Freeman) la lectura de nuestro liberalismo, en lugar de dificultarla. Con demasiada frecuencia lo dificultamos debido a ciertos hábitos de pensamiento que se colaron en el proyecto liberal durante la segunda mitad del siglo XX.
Limitarse a señalar lo que está mal a quienes leen nuestras obras no es muy útil. Tenemos que preguntarnos autocríticamente cómo es posible que se malinterprete tanto nuestra posición. ¿Qué fallos de pensamiento y comunicación podríamos estar cometiendo? Y, para hacer una pregunta crítica aún más profunda, ¿qué hay en nuestros textos clásicos que lleve a esta conclusión?
Tanto Freeman como Sachs tienen más argumentos al distinguir, a su manera, entre posiciones filosóficas y posiciones prácticas, por un lado, y entre liberalismo clásico y libertarismo moderno, por otro. Lo que contrarrestan es, en su opinión, una falacia común que consiste en leer el liberalismo moderno como un refinamiento y una extensión del liberalismo clásico.
Libertario, para muchos de nosotros, es sólo un término inventado después de la Segunda Guerra Mundial debido a la corrupción del significado del verdadero liberalismo por parte del establishment progresista en la primera mitad del siglo XX, especialmente en Estados Unidos. Así es como lo vemos nosotros, por lo que su lectura resulta chocante al principio. Muchos verían a Nozick, por ejemplo, como una reformulación moderna del liberalismo lockeano; a Hayek como una reformulación moderna del liberalismo de Smith y Hume; y a Buchanan como una reformulación moderna de la teoría del contrato social y del proyecto de los padres fundadores de EE.UU. de construir una democracia constitucional representativa (véase Boettke 1993, 106-31).
Liberalismo y humanidad
El liberalismo trata de la igualdad humana básica, de ver a los demás como iguales.
Pero no tan rápido, afirman Freeman y Sachs. El liberalismo trata de la igualdad humana básica, de ver a los demás como iguales. Y, por supuesto, tienen razón. Pero tal y como ellos lo ven, los libertarios sitúan la libertad por encima de cualquier otro valor social y defienden la inviolabilidad de los contratos por encima de todo.1
Esto podría llevar, y de hecho lleva en su interpretación, a los libertarios modernos a mantener posturas bastante antiliberales. En lugar de la igualdad humana básica y de tratarse unos a otros como iguales, el compromiso con los derechos de propiedad y la libertad de contrato puede dar lugar al ejercicio del dominio de unos sobre otros. En lugar de romper los lazos de opresión, el libertarismo puede reforzarlos y, de hecho, ser responsable de la introducción de nuevos lazos de opresión.
Y debemos admitir que en la crítica a la clase dirigente progresista y sus demandas de usurpación de la propiedad privada y de la libertad de contrato y de asociación, los escritores libertarios han adoptado a menudo una postura retórica que da prioridad a la inviolabilidad de la propiedad y del contrato, y una defensa de la tradición y de las posturas parroquiales que muchos mantienen debido al accidente del nacimiento, la familia, la convicción y quizás incluso a una reflexión meditada sobre la experiencia personal.
Pero lo más importante para nuestro debate es que, sean cuales sean las razones por las que mantenemos creencias parroquiales, mantenerlas en el nivel del marco estructural no sólo es mirar hacia dentro, hacia las costumbres y prácticas del grupo, y mirar con recelo a los de fuera y a sus creencias y comportamientos a nivel individual, sino dar poder a los que están en el poder para decir NO a los demás. En cambio, si se limita el parroquialismo al nivel del individuo y del grupo, los costes de decir NO los asumen ellos, y los demás siguen siendo libres de decidir por sí mismos si dicen NO o SÍ a las posibilidades de establecer relaciones mutuamente beneficiosas con otras personas de la distancia social, ya sean pequeñas o grandes.2
Hacer hincapié en el derecho a decir NO de forma categórica se ha utilizado en algunos escritos como una forma de retórica libertaria de “prueba de fuego” que resulta especialmente poco útil para reflexionar sobre qué normas de interacción social nos permiten vivir mejor juntos de lo que nunca podríamos hacerlo aislados.
El ejercicio intelectual de demostrar lógicamente cuál es la postura más personalmente detestable que uno podría mantener con respecto a las virtudes y sensibilidades liberales del axioma de no agresión, y luego defender el “derecho” de la gente a mantener esa postura como libertaria, no es el mismo proyecto que averiguar las normas de conducta justa en un mundo en el que chocar con nuestros vecinos nos obliga a negociar con ellos para poder vivir juntos y perseguir la especialización productiva y la cooperación social pacífica.3
El libertario de la “prueba de fuego” puede sentirse muy orgulloso de ser un opositor y de escandalizar a los lectores, pero este “orgullo” es el resultado de malinterpretar el arte de la controversia en economía política y filosofía social. No es una cuestión de marketing decir que no queremos “escandalizar” gratuitamente a los lectores, sino que queremos “invitarles” a una investigación de interés mutuo para ambos. Indagar implica pensar, seguir aprendiendo y disfrutar descubriendo cosas, mientras que escandalizar implica poseer la verdad y disfrutar sacando a la luz los errores y pillando a los demás en presuntos errores de pensamiento.
La indagación requiere una reflexión profunda y constante sobre cuestiones complicadas, mientras que la conmoción implica que ya se ha reflexionado sobre el tema y que se afirma la propia comprensión privilegiada sobre la de los demás. La indagación es una conversación entre adultos que aprenden a lo largo de toda la vida; la conmoción es para niños que se conforman con lo simple y lo tonto. Los que se escandalizan nunca podrían sentirse tan cómodos con la afirmación liberal de que de la madera torcida de la humanidad nunca podrá hacerse nada recto.
Mises también sostenía que el liberalismo debe ser intolerante con la intolerancia.
Los libertarios y la tolerancia
Hay muchas razones por las que el liberal propugna las virtudes de la apertura, de la aceptación y, sobre todo, de la tolerancia.
Como Mises escribió en Liberalismo, “lo que impulsa al liberalismo a exigir y conceder tolerancia no es la consideración por el contenido de la doctrina a tolerar, sino el conocimiento de que sólo la tolerancia puede crear y preservar la condición de paz social sin la cual la humanidad debe recaer en la barbarie y la penuria de siglos pasados” ([1927] 1985, 34).
Por supuesto, Mises también sostenía que el liberalismo debe ser intolerante con la intolerancia. Hay que reprender a quienes pretenden expresar sus convicciones mediante la violencia y la perturbación de la paz. La respuesta, sin embargo, se encuentra en el principio liberal de tolerancia y libre circulación de ideas y creencias.
Si el principio liberal de tolerancia hace imposible coaccionar a los demás para que se adhieran a nuestra causa, también hace imposible que otras causas nos coaccionen a nosotros. Incluso los fanáticos, razona Mises, deben reconocer este punto.
Pero la retórica de los libertarios de la “prueba de fuego” no celebra las virtudes liberales, sino el derecho del individuo a cerrarse, a rechazar y a ser intolerante. Una vez más, si este derecho se ejerce sólo a nivel individual, entonces pagarán el precio de sus elecciones, pero si se permite que se introduzca en el marco del sistema, entonces otros se verán obligados a pagar el precio a pesar de que no lo hayan elegido. En lugar de errar de esta manera retórica y malgastar el esfuerzo intelectual en derivar un caso lógico para el derecho a ser antiliberal en sus creencias y prácticas con los demás, yo sugeriría que el pensamiento serio de los verdaderos radicales liberales debe hacer hincapié en los aspectos positivos de la sociabilidad humana, de la cooperación con los que están a gran distancia social y de los aspectos civilizadores del comercio.
Los economistas políticos liberales clásicos no tratan al individuo como un átomo, sino como algo integrado en un entorno social.
La tesis del doux commerce de Voltaire, Montesquieu y Smith necesita defensores modernos, además de McCloskey, que aborden las cuestiones de la globalización, la inmigración, los refugiados, la posibilidad de un intercambio mutuamente beneficioso con quienes piensan de forma diferente, profesan un culto diferente, viven de forma diferente a la nuestra, así como las cuestiones prácticas relacionadas con el comercio mundial en materia de política monetaria, política fiscal y derecho internacional.
Nuestra comprensión moderna de la economía técnica, la economía política estructural y la filosofía moral más profunda de Adam Smith es tan errónea que una preocupación común tan básica de los filósofos escoceses como la de crear las condiciones institucionales para una sociedad civil y compasiva se pierde en la representación. El enfoque de Hume sobre la propiedad privada, la transferencia de la propiedad por consentimiento y el cumplimiento de las promesas a través de contratos no son normas que sólo benefician a un segmento de la sociedad a expensas de otros, sino que forman la base general de la sociedad civil y la cooperación social pacífica.
El análisis de Smith sobre la riqueza de las naciones no se mide en última instancia en baratijas y actos glotones de consumo, sino por un nivel de vida creciente que comparte cada vez más la población en general.
Es una cuestión empírica determinar qué conjunto de instituciones logra mejor esa tarea. Pero la preocupación por elevar el nivel de vida de los menos favorecidos de la sociedad nunca deja de estar presente en cualquier lectura atenta de la economía política liberal, desde Adam Smith hasta Vernon Smith. Volviendo a la caricatura de Jeff Sachs de la economía libertaria, en otras palabras, estoy argumentando que él debería saberlo mejor. Y también deberían saberlo otros filósofos, políticos y economistas.
El modelo atomista del hombre -la caricatura de la economía neoclásica- no tiene nada que ver con el liberalismo tal y como lo entendía el economista político clásico o los descendientes modernos de la línea principal del pensamiento político y económico que se agrupan en el campo libertario moderno, cuyos críticos quieren caracterizar con lo que he llamado el libertarismo de la “prueba de fuego”.
Permítanme decirlo con la mayor claridad posible: El libertarismo de “prueba de fuego” no representa al libertarismo, sino que fue una divergencia única en un momento dado. Los respectivos esfuerzos por construir sistemas arquitectónicos en ética aplicada deben rechazarse como un error de pensamiento.
Consideremos la voz filosófica más respetada del pensamiento libertario, Robert Nozick. Una lectura cuidadosa de su clásico Anarquía, Estado y Utopía revelará un profundo compromiso con la teorización de la “mano invisible”, más que con la derivación lógica de las posiciones libertarias de los “derechos”. Por supuesto, Nozick postula los “derechos”, pero su análisis en las tres secciones de su obra se basa en el pensamiento de procesos, el más desarrollado de los cuales es la economía y la teoría de la contestabilidad. Se basa en argumentos del estilo de los “derechos” dentro de su crítica a Rawls y la justicia social, pero esa crítica también se ve reforzada por el argumento del economista sobre la relación entre el intercambio, la producción y la distribución, y los mecanismos asociados con el pago de los factores de producción, y el atractivo del beneficio y la penalización de la pérdida.4
Los economistas políticos liberales clásicos no tratan al individuo como un átomo, sino como un ser inmerso en un entorno social: en la familia, en la comunidad, en la historia. Sí, existe el postulado del interés propio y el teorema de la mano invisible, pero no se entienden tal y como los quiere presentar la crítica convencional.
La línea principal del pensamiento económico, desde Smith hasta Hayek, tiene una estructura analítica de elección racional para las cuestiones de la lógica de la elección, pero se trata de una elección racional para mortales, no para robots. Y hay procesos de mano invisible que se discuten a lo largo de las diversas obras, pero dependen de un contexto institucional para proporcionar los procesos de filtro que dictan las tendencias equilibradoras exhibidas. En resumen, la línea principal de la economía política desde Smith hasta Hayek es la que hace la elección racional como si los que eligen fueran humanos, y el análisis institucional como si la historia importara. En esta obra, bien leída, no se encuentra ningún análisis atomista, egocéntrico y basado únicamente en la prudencia.(Nota al pie 5)
Igualitarismo analítico
Además, este enfoque principal de la economía política, aunque rechaza las reivindicaciones morales del igualitarismo de los recursos, está firmemente asentado en el igualitarismo analítico.
Cualquiera que cuestione la perspectiva igualitaria analítica es objeto de desprecio por parte de Smith – por ejemplo, su propuesta de que la única diferencia entre el filósofo y el portero de la calle está en los ojos del filósofo, o su advertencia que he citado antes sobre que el estadista que intente adivinar más que el mercado no sólo asumiría un nivel de responsabilidad que es incapaz de ejercer juiciosamente, sino que además no sería ni de lejos tan peligroso como en manos de un hombre que se creyera a sí mismo a la altura de la tarea.
Hume y Smith presentaron un argumento estructural en economía política; un argumento destinado a descubrir un conjunto de instituciones en las que los hombres malos podrían hacer el menor daño si asumieran posiciones de poder.
Como dijo Hume, cuando diseñamos instituciones de gobierno debemos suponer que todos los hombres son unos truhanes. Y en un movimiento que anticipó la economía política moderna tanto de Hayek como de Buchanan, Smith argumentó básicamente que nuestro comportamiento bribón se manifiesta en la arrogancia o en el oportunismo.
Pero el énfasis que he puesto hasta ahora se centra en las restricciones que los liberales clásicos esperaban establecer al abuso de poder por parte de las élites políticas. Sin embargo, es igualmente importante subrayar también el aspecto emancipador de la doctrina.
Como escribe Hayek en su ensayo “Individualismo: el Verdadero y el Falso”, Smith y otros economistas políticos liberales clásicos estaban preocupados “no tanto por lo que el hombre pudiera lograr ocasionalmente cuando estaba en su mejor momento, sino porque tuviera la menor oportunidad posible de hacer daño cuando estaba en su peor momento”.
Hayek continúa: “Apenas sería demasiado afirmar que el principal mérito del individualismo que él y sus contemporáneos defendían es que es un sistema bajo el cual los hombres malos pueden hacer menos daño. Es un sistema social que no depende para su funcionamiento de que encontremos hombres buenos para dirigirlo, o de que todos los hombres lleguen a ser mejores de lo que son ahora, sino que hace uso de los hombres en toda su variedad y complejidad dadas, a veces buenos y a veces malos, a veces inteligentes y más a menudo estúpidos.” Y concluye Hayek: “Su objetivo era un sistema bajo el cual fuera posible conceder la libertad a todos, en lugar de restringirla, como deseaban sus contemporáneos franceses, a ‘los buenos y los sabios'” (el subrayado es nuestro).
La diferencia de juicio entre Hayek y Sachs no es una preocupación filosófica por la menor ventaja, sino una evaluación empírica de qué sistema proporciona mejor “compasión, justicia, responsabilidad cívica, honestidad, decencia, humildad, respeto e incluso supervivencia a los pobres, débiles y vulnerables”. La visión liberal a lo largo de su historia que trató de encontrar un conjunto de instituciones que produjeran una sociedad de individuos libres y responsables, que tuvieran la oportunidad de participar y prosperar en una economía de mercado basada en el beneficio y la pérdida, y que vivieran en, y participaran activamente en, comunidades solidarias.
En última instancia, se trata de una cuestión empírica. Las preguntas empíricas no pueden responderse filosóficamente, sino sólo a través de una investigación cuidadosa y exhaustiva. Y eso significa que debemos llevar el debate sobre la compasión, la justicia, la responsabilidad cívica, la honestidad, la decencia, la humildad, el respeto y la preocupación por los pobres, los débiles y los vulnerables más allá de la poesía romántica y hacia un análisis institucional riguroso.
La preocupación compasiva por los menos favorecidos debe estar siempre disciplinada por el análisis de cómo el entorno institucional en el que vivimos juntos estructura los incentivos a los que se enfrentan los actores a la hora de tomar decisiones y moviliza la información dispersa por todo el sistema social que debe utilizarse para tomar decisiones y aprender de la interacción social.
El liberalismo constituye una invitación a indagar en las reglas de gobierno que nos permiten, como seres humanos falibles pero capaces, vivir mejor juntos; obtener los beneficios de la cooperación social en el marco de la división del trabajo. El verdadero radicalismo liberal exalta las virtudes liberales, y esas virtudes liberales sustentan las instituciones de la economía política liberal.
Notas a pie de página
- Hayek (1960, 29), sin embargo, argumentó que: “La libertad es esencial para dejar espacio a lo imprevisible e impredecible; la queremos porque hemos aprendido a esperar de ella la oportunidad de realizar muchos de nuestros objetivos. Es porque cada individuo sabe tan poco y, en particular, porque rara vez sabemos quién de nosotros sabe más, que confiamos en los esfuerzos independientes y competitivos de muchos para inducir la aparición de lo que querremos cuando lo veamos. Por humillante que sea para el orgullo humano, debemos reconocer que el avance e incluso la preservación de la civilización dependen de que haya un máximo de oportunidades para que ocurran accidentes.”
- Sobre la importancia de la distinción entre el marco general y las prácticas particulares dentro del marco, véase Nozick, Anarchy, State and Utopia (1974, 297-334). Y dentro del marco, la cuestión crítica es la viabilidad de la salida, como se analiza en Kukathas (2003).
- La metáfora del choque con los vecinos procede del brillante The Elements of Justice de Schmidtz, al igual que la cuestión esencial del derecho a decir NO a las condiciones de intercambio ofrecidas. Sin embargo, Schmidtz, en mi opinión, no se acerca a cometer el error retórico de la “prueba de fuego” en el discurso filosófico social. La suya es una investigación en ciencias morales, y no un esfuerzo por “escandalizar” y “poner a prueba” a sus lectores. Ese error se encuentra en muchos otros escritores libertarios como Rothbard, Block, Hoppe, etc. El trabajo de Hoppe sobre la inmigración, en particular, es un excelente ejemplo de este error, así como de difuminar la línea entre el marco de la sociedad y el comportamiento individual dentro de un marco. Por eso su trabajo y esta confusión entre marco y acción individual pueden inspirar a la odiosa Alt Right en Europa y EEUU. La investigación sobre cómo cuadrar la autonomía individual con la sociabilidad humana, y la elaboración de normas sociales de compromiso para resolver conflictos y permitir la cooperación, es un esfuerzo intelectual significativamente diferente al intento de deducir un sistema completo de ética aplicada a partir del axioma de no agresión. No se trata de un problema de marketing, sino de un problema de pensamiento: dedicarse a una cosa excluye la otra, y esa elección tiene consecuencias para el pensamiento en economía política y filosofía social. También es, añadiría yo, una cuestión de temperamento intelectual y, por tanto, en última instancia, un reflejo de la mentalidad o actitud liberal. El iliberalismo es consecuencia de estilos de pensamiento.
- En “Stubborn Attachments” (2017) de Tyler Cowen se defiende una posición de lo que él llama 2/3 utilitarista y 1/3 de derechos individuales. Esta posición de Cowen es, yo diría, también un reflejo de la estrategia argumentativa y el peso de Nozick en su obra clásica. Además, creo que una vez que uno lee la presentación de Cowen y piensa en la tradición liberal en economía política, esta es básicamente la posición articulada desde Smith en adelante. La libertad individual o Libertad, es tanto un valor primario, como un instrumento para alcanzar otros valores; hay un bucle de retroalimentación positiva construido en la teoría y en la narrativa histórica sobre la correlación entre el liberalismo económico y político. En “The Liberty of Progress”, Rosolino Candela y yo argumentamos que la acumulación de libertades produce rendimientos crecientes que se han pasado por alto o se han entendido mal en los debates sobre la relación entre libertad y crecimiento económico y desarrollo (véase Boettke y Candela, de próxima publicación).
- Véase Boettke, Living Economics (2012); Boettke, Haeffele y Storr, eds., Mainline Economics: Six Nobel Lectures in the Tradition of Adam Smith (2016), y Mitchell y Boettke, Applied Mainline Economics: Bridging the Gap Between Theory and Public Policy (2017).
Extracto de una ponencia preparada para la reunión especial de la Mont Pelerin Society en Estocolmo, Suecia, del 3 al 5 de noviembre de 2017.
Publicado originalmente el 10 de noviembre de 2017