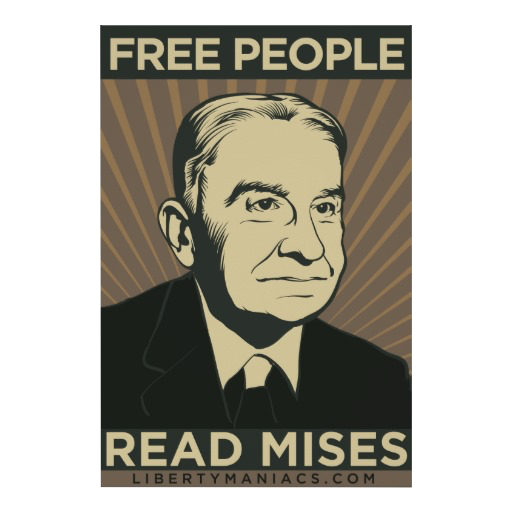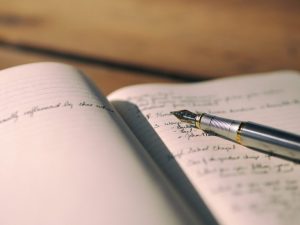Ludwig von Mises redujo el capitalismo a las características esenciales que, en su opinión, todo ciudadano debía conocer.
[Publicado originalmente el 12 de junio de 2018].
Un día de 1959, cientos de estudiantes, educadores y grandes personalidades llenaron hasta los topes la enorme sala de conferencias de la Universidad de Buenos Aires, desbordando las dos salas vecinas. Argentina aún se tambaleaba tras el mandato del presidente populista Juan Perón, derrocado cuatro años antes. Se suponía que las políticas económicas de Perón iban a empoderar y elevar al pueblo, pero sólo crearon pobreza y caos. Quizá los hombres y mujeres de aquel auditorio estaban preparados para recibir un mensaje diferente. Y sin duda lo recibieron.
Un anciano digno se presentó ante ellos y les transmitió un mensaje audaz y contundente: lo que realmente da poder y eleva al pueblo es el capitalismo, el tan denostado sistema económico que surge de la propiedad privada de los medios de producción.
Este hombre, Ludwig von Mises, había sido el principal defensor mundial del capitalismo durante medio siglo, por lo que su mensaje estaba muy perfeccionado. No sólo era un genio creativo, sino también un magnífico educador, que reducía el capitalismo a las características esenciales que, en su opinión, todo ciudadano debía conocer. Como recuerda su esposa Margit, el efecto en la multitud fue vigorizante. Después de haber pasado años en una atmósfera intelectual de ideas rancias y estancadas:
El público reaccionó como si se hubiera abierto una ventana y hubiera entrado aire fresco en las salas.
Esta conferencia fue la primera de una serie cuyas transcripciones se recogen en el libro Economic Policy: Pensamientos para hoy y mañana, editado por Margit.
La vida (y la muerte) antes del capitalismo
Para demostrar en su conferencia lo revolucionario que fue el advenimiento del capitalismo en la historia mundial, Mises lo contrastó con lo que denominó los principios feudalistas de producción durante las primeras épocas de Europa.
El sistema feudal se caracterizaba por la rigidez productiva. El poder, la ley y las costumbres prohibían a los individuos abandonar su puesto en el sistema económico y entrar en otro. Los siervos campesinos estaban irrevocablemente ligados a la tierra que cultivaban, que a su vez estaba inalienablemente ligada a sus nobles señores. Los príncipes y los gremios urbanos limitaban estrictamente la entrada en industrias enteras e impedían la aparición de otras nuevas. Casi todas las funciones productivas de la sociedad eran de casta. Esta rigidez productiva se tradujo en rigidez socioeconómica, o «inmovilidad social». Como Mises recordó a su audiencia argentina
…el estatus social de un hombre era fijo desde el principio hasta el final de su vida; lo heredaba de sus antepasados, y nunca cambiaba. Si nacía pobre, seguía siéndolo, y si nacía rico -un señor o un duque- conservaba su ducado y las propiedades que lo acompañaban durante el resto de su vida.
Más del 90% de la población se dedicaba a la producción de alimentos para mantener precariamente a sus familias y contribuir a los banquetes de sus señores. También tenían que fabricar su propia ropa y otros bienes de consumo en casa. Así pues, la producción era en gran medida autárquica y no especializada. Como subrayó Mises, la pequeña cantidad de manufactura especializada que existía en las ciudades se dedicaba en gran medida a la producción de bienes de lujo para la élite.
A partir de la Alta Edad Media, la producción en Europa occidental fue mayor y el ciudadano medio mucho menos esclavo que durante la Antigüedad y la Edad Media. Pero el sistema económico seguía siendo fijo y moribundo; el hombre común no tenía esperanzas de progresar más allá de una vida que se tambaleaba entre la mera subsistencia y la inanición.
Y en el siglo XVIII, en los Países Bajos e Inglaterra, dijo Mises, multitudes estaban a punto de caer por la cornisa maltusiana, porque la población había crecido más allá de la tierra entonces disponible para emplearla y mantenerla.
Fue entonces cuando el capitalismo entró en escena, salvando la vida de millones de personas y mejorando enormemente la de otros tantos.
De la conferencia de Mises se pueden extraer cuatro rasgos distintivos clave del capitalismo. Lo que sigue es una exposición de esas características, que puede considerarse, parafraseando a Richard Feynman, «Mises en cuatro piezas fáciles».
Es importante señalar que, como Mises señaló plenamente en otro lugar, lo que surgió en el siglo XVIII y se desarrolló posteriormente nunca fue un mercado puramente libre. Así pues, las siguientes características nunca han sido universales. Pero estas características entraron en juego mucho más ampliamente en este período que nunca antes.
1. 1. Producción dinámica
Bajo lo que Mises llamó «principios capitalistas de producción», la rigidez productiva feudal es sustituida por la flexibilidad productiva y la libre entrada. No hay privilegios legales que protejan el lugar de nadie en el sistema de producción. Los señores y los gremios no pueden excluir a los nuevos participantes y las innovaciones. Y el capital, los productos y los ingresos de un emprendedor advenedizo están a salvo de la codicia de los príncipes y los celos de los titulares.
Por supuesto, la libre entrada sirve de muy poco sin el correspondiente derecho a la libre salida. Con el capitalismo, los campesinos son libres de abandonar sus campos y a sus antiguos amos para buscar oportunidades en las ciudades. Y los propietarios son libres de vender o alquilar sus parcelas de tierra y otros recursos al mejor postor. (Aunque, durante la transición entre la producción feudal y la capitalista, en realidad deberían haber sido los campesinos los que vendieran y alquilaran, ya que se les debía una restitución nunca entregada por su pasada servidumbre y expropiación).
La libertad de entrada/salida es el corolario lógico de la libertad: la autotitularidad inviolable y la propiedad privada. Es la libertad de un individuo para destinar su trabajo y sus ganancias a cualquier uso productivo que considere ventajoso, independientemente de las pretensiones de privilegio de los intereses creados.
En el capitalismo, los nobles ya no pueden contar con una mano de obra cautiva y una base de «clientes», ni disfrutar de la imposibilidad de que los productores más eficientes les arrebaten los recursos. Estos barones ladrones convertidos en terratenientes ya no pueden dormirse en los laureles de las conquistas armadas del pasado.
Mises identificó el resentimiento por este hecho como una fuente primordial de anticapitalismo, que se originó, por tanto, no en el proletariado, sino en la aristocracia terrateniente. Citó la consternación de los Junkers prusianos de Alemania por el Landflucht o «huida del campo» de sus subordinados campesinos. Y relató una pintoresca historia de cómo Otto von Bismarck, ese príncipe de los Junkers que fundó el Estado del bienestar (con el propósito expreso de cooptar a las masas), se quejó de un trabajador que abandonó la finca de Bismarck por los salarios más altos y las agradables cervecerías de Berlín.
Bajo el capitalismo, los comerciantes ya no pueden seguir ociosos en los viejos métodos y los viejos mercados. Eso es imposible en un mundo en el que cualquier hombre con ahorros y agallas es un vendedor potencial de menos y un sobrepujador. Los titulares de la industria también detestan la competencia, por lo que sus alegatos especiales son otra fuente importante de retórica anticapitalista.
La libre entrada y salida impone a los productores el estímulo y la disciplina de la competencia, impulsándoles a esforzarse por superarse unos a otros en la satisfacción de los clientes potenciales. Como proclamó Mises en Buenos Aires
El desarrollo del capitalismo consiste en que todos tengan derecho a servir mejor o más barato al cliente.
La producción, antes a la deriva en las aguas estancadas del estancamiento feudalista, zarpa bajo el dinamismo capitalista, impulsada por los vigorizantes vientos de la competencia.
2. Soberanía del consumidor
Cuando los productores compiten entre sí para servir mejor a los clientes, inevitablemente actúan cada vez más como devotos servidores de esos clientes. Esto es cierto incluso para los productores más grandes y ricos. Como Mises lo expresó brillantemente
Al hablar de los modernos capitanes de la industria y líderes de las grandes empresas… llaman a un hombre «rey del chocolate» o «rey del algodón» o «rey del automóvil». El uso de esa terminología implica que no ven prácticamente ninguna diferencia entre los modernos jefes de la industria y aquellos reyes, duques o señores feudales de antaño. Pero la diferencia es muy grande, porque un rey de chocolate no gobierna, sino que sirve. No reina sobre un territorio conquistado, independiente del mercado, independiente de sus clientes. El rey del chocolate -o el rey del acero o el rey del automóvil o cualquier otro rey de la industria moderna- depende de la industria que explota y de los clientes a los que sirve. Este «rey» debe quedar bien con sus súbditos, los consumidores; pierde su «reino» en cuanto deja de estar en condiciones de ofrecer a sus clientes un servicio mejor y a menor coste que otros con los que debe competir.
En el capitalismo, al igual que los productores desempeñan el papel de siervos, los clientes desempeñan el papel de amos o soberanos: en sentido figurado, por supuesto. Son sus deseos los que prevalecen, ya que los productores se esfuerzan por satisfacerlos. Y deben esforzarse si quieren tener éxito en el negocio. Porque, al igual que un soberano del antiguo régimen era libre de negar el favor a un cortesano y concedérselo a otro, el cliente «soberano» es libre de llevar su negocio a otra parte.
Esta relación se expresa incluso en el lenguaje que utilizamos para describir el comercio. Los clientes son clientes que patrocinan tiendas y otros vendedores. Estos vendedores dicen «gracias por su negocio» o patrocinio, e insisten en que «el cliente siempre tiene razón». La deferencia cortés y respetuosa que el antiguo cliens (cliente) romano daba a su patronus (patrón) la da ahora el productor a su cliente/patrón, aunque generalmente de una forma mucho más respetuosa consigo mismo y menos rastrera.
Si el cliente es también un productor en el mercado, debe mostrar la misma solicitud y deferencia a sus propios clientes, para no perder su negocio en favor de la competencia. Así pues, sus deseos de adquirir bienes de sus proveedores, ávidamente atentos, están condicionados por su propio afán de satisfacer los deseos de sus propios clientes. Por lo tanto, el productor de orden superior, al esforzarse por hacer feliz a su cliente, se esfuerza indirectamente por hacer felices también a los clientes de sus clientes.
Esta serie termina con los clientes que no tienen clientes: a saber, los consumidores, que son, por tanto, el «motor» de este «tren» de causalidad final. Así, con el capitalismo, son los consumidores los que tienen la última palabra sobre toda la producción. Mises se refirió a esta característica fundamental del capitalismo como, hablando en sentido figurado, soberanía del consumidor.
Una vez más, esto se ve limitado en la medida en que la intervención del Estado obstaculiza el capitalismo. Los «dirigentes de las grandes empresas» pueden utilizar el Estado, y a menudo lo hacen, para adquirir poderes y privilegios que les permitan desobedecer los deseos de los consumidores y adquirir riqueza mediante la dominación en lugar del servicio.
3. Producción en masa para las masas
En una conferencia de David Gordon a la que asistí una vez, el académico recurrió a su ilimitada reserva de anécdotas eruditas para relatar que Maurice Dobb, un economista y comunista británico, respondió al argumento de Mises sobre la soberanía del consumidor afirmando que esta característica del capitalismo apenas beneficia al hombre común, ya que los consumidores más importantes son los más ricos. El error de Dobb, por supuesto, es ignorar el hecho de que la importancia relativa de los consumidores individuales no es la cuestión aquí. El poder adquisitivo combinado de la preponderancia de los consumidores típicamente ricos supera ampliamente al de los atípicamente ricos.
Por lo tanto, como señaló Mises, la principal vía del capitalista para convertirse en uno de esos pocos consumidores ricos de medios extraordinarios es mediante la producción en masa de mercancías que atiendan a las masas de consumidores de medios ordinarios. Incluso un pequeño margen de beneficio por unidad, si se multiplica millones o miles de millones de veces, se convierte en mucho dinero. Las empresas boutique que sólo atienden a la élite, como hacían los fabricantes de la época feudal, simplemente no se pueden comparar. Y por eso, como Mises informó a los atónitos peronistas:
Las grandes empresas, blanco de los ataques más fanáticos de los llamados izquierdistas, producen casi exclusivamente para satisfacer los deseos de las masas. Las empresas que producen bienes de lujo exclusivamente para los más pudientes nunca podrán alcanzar la magnitud de las grandes empresas.
Por eso, como Mises nunca se cansó de decir, el capitalismo es un sistema de producción en masa para las masas. Son en su inmensa mayoría las masas de «gente normal» los consumidores soberanos cuyos deseos son las estrellas que guían la producción capitalista.
El capitalismo le dio la vuelta al feudalismo. Con el feudalismo, era la élite (la aristocracia terrateniente) cuya voluntad dominaba a las masas (los campesinos esclavizados). Con el capitalismo, son los deseos de las masas (los consumidores ordinarios) los que dominan la actividad productiva de la élite empresarial, desde los gigantes minoristas hasta los millonarios de las puntocom.
Como dio a entender Mises en su discurso, el anhelado «poder popular» que siempre prometen demagogos como Perón, pero que invariablemente se convierte en cenizas en boca de las masas, como ocurrió con los argentinos, es el resultado natural del capitalismo, un sistema tan a menudo ridiculizado como «monárquico económico».
Imagínense la sorpresa de su auditorio.
Pero la verdad que Mises transmitía era aún más sorprendente. El capitalismo no sólo cumple las promesas incumplidas del populismo económico, sino que, como Gordon señaló en su conferencia, también cumple la promesa más específica ofrecida por los sindicalistas y los socialistas marxianos: el control de los trabajadores sobre los medios de producción. Esto se debe a que, como Mises subrayó en su conferencia, la gran mayoría de las masas de consumidores «soberanos» ordinarios son también trabajadores.
Con el capitalismo, los trabajadores realmente tienen el control último sobre los medios de producción. Sólo que no lo hacen en su papel de trabajadores, sino en su papel de consumidores. Ejercen su dominio en los pasillos de las cajas y en los carritos de la compra de los sitios web, y no en los pasillos de los sindicatos, los soviets (consejos revolucionarios de trabajadores) o en una «dictadura del proletariado» que reina en su nombre mientras cabalga sobre sus espaldas.
El capitalismo tiene el encantador arreglo de empoderar a la persona trabajadora, al tiempo que preserva la cordura económica al poner los medios (factores de producción, como el trabajo) al servicio de los fines (la demanda de los consumidores).
4. Prosperidad para el pueblo
El capitalismo no sólo da poder al trabajador, sino que lo eleva.
El capitalismo, como su nombre indica, se caracteriza por la inversión de capital, que fue la solución a la crisis de cómo debían integrarse en la economía y sobrevivir los millones de marginados de la Inglaterra y los Países Bajos del siglo XVIII.
El trabajo por sí solo no puede producir; necesita aplicarse a recursos materiales complementarios. Si, con determinadas técnicas de producción, no hay suficiente tierra en la economía para emplear todas las manos, entonces esas manos deben colocarse sobre bienes de capital, si se quiere que las bocas conectadas coman. Durante la Revolución Industrial, esos bienes de capital fueron salvavidas que los propietarios de las nuevas fábricas lanzaron a innumerables náufragos económicos y que les sacaron del abismo y les devolvieron a la división del trabajo que mantenía sus vidas a flote.
Conocedor de esta verdad del asunto, Mises se horrorizó con razón ante los agitadores anticapitalistas que «falsificaban la historia» (Gordon identificó a Thomas Carlyle y Friedrich Engels entre los peores infractores) para difundir el mito ahora dominante de que el capitalismo era una perdición para los trabajadores pobres. Gordon se dedicó a la cuestión con pasión:
Por supuesto, desde nuestro punto de vista, el nivel de vida de los trabajadores era extremadamente bajo; las condiciones bajo el capitalismo temprano eran absolutamente escandalosas, pero no porque las industrias capitalistas recién desarrolladas hubieran perjudicado a los trabajadores. Las personas contratadas para trabajar en las fábricas ya existían a un nivel prácticamente infrahumano.
La famosa y vieja historia, repetida cientos de veces, de que las fábricas empleaban a mujeres y niños y que estas mujeres y niños, antes de trabajar en las fábricas, habían vivido en condiciones satisfactorias, es una de las mayores falsedades de la historia. Las madres que trabajaban en las fábricas no tenían con qué cocinar; no salían de sus casas y sus cocinas para ir a las fábricas, iban a las fábricas porque no tenían cocinas, y si tenían cocina no tenían comida para cocinar en esas cocinas. Y los niños no venían de cómodas guarderías. Se morían de hambre. Y toda la palabrería sobre el supuesto horror indecible del capitalismo temprano puede refutarse con una sola estadística: precisamente en estos años en los que se desarrolló el capitalismo británico, precisamente en la época llamada Revolución Industrial en Inglaterra, en los años que van de 1760 a 1830, precisamente en esos años la población de Inglaterra se duplicó, lo que significa que cientos o miles de niños -que habrían muerto en épocas anteriores- sobrevivieron y crecieron hasta convertirse en hombres y mujeres.
Y como Mises explicó más adelante, el capitalismo no sólo salva vidas, sino que las mejora enormemente. Esto se debe a que el capitalismo también se caracteriza por la acumulación de capital (razón por la que Mises adoptó el término, a pesar de que procedía de sus enemigos como epíteto), que es el resultado del ahorro acumulativo y la reinversión perpetua que se desencadena gracias a una mayor seguridad de la propiedad frente a leyes entrometidas, así como a príncipes y parlamentos codiciosos. La acumulación de capital significa una productividad del trabajo cada vez mayor, lo que a su vez significa salarios reales cada vez más altos para el trabajador.
Estos salarios más altos son los conductos a través de los cuales los trabajadores adquieren el poder adquisitivo que les corona con la soberanía del consumidor. Y tampoco son soberanos mezquinos. Gracias a su alta productividad potenciada por el capital, la demanda de consumo de un trabajador moderno, impulsada por su salario, guía el despliegue de una plétora vertiginosa de máquinas sofisticadas, fábricas, vehículos, materias primas y otros recursos, así como el trabajo voluntario de otros trabajadores que los utilizan, todo lo cual conspira para producir una cornucopia de productos básicos de calidad para el hogar, dispositivos maravillosos, experiencias asombrosas y otros bienes y servicios de consumo que el trabajador puede elegir para su deleite. Adquiriendo estos bienes con sus salarios más altos es como el trabajador reclama su parte de la mayor abundancia, que se aproxima a su propia contribución mejorada por el capital.
Y los salarios más altos no son la única forma en que el trabajador medio puede enriquecerse a través del capitalismo. Especialmente desde el advenimiento de los fondos de inversión, puede complementar y, en el momento de la jubilación, incluso reemplazar sus ingresos salariales con intereses y beneficios, poniendo a trabajar sus ahorros alimentados con altos salarios y participando él mismo en la inversión de capital.
Debido a estas características, como Mises proclamó ante los reunidos:
[El capitalismo] ha transformado, en un tiempo comparativamente corto, el mundo entero. Ha hecho posible un aumento sin precedentes de la población mundial.
Volvió al tema de Inglaterra para dar uno de los ejemplos más paradigmáticos de ello:
En la Inglaterra del siglo XVIII, la tierra sólo podía mantener a 6 millones de personas con un nivel de vida muy bajo. En la actualidad, más de 50 millones de personas disfrutan de un nivel de vida muy superior al que disfrutaban incluso los ricos durante el siglo XVIII. Y el nivel de vida actual en Inglaterra sería probablemente aún más alto, de no haberse malgastado gran parte de la energía de los británicos en lo que fueron, desde diversos puntos de vista, «aventuras» políticas y militares evitables.
En uno de esos maravillosos destellos de ingenio seco que iluminaban su discurso de vez en cuando, Mises instaba a sus oyentes a que, si alguna vez se encontraban con un anticapitalista procedente de Inglaterra, le preguntaran:
…¿cómo sabe que es usted uno de cada diez que habría vivido en ausencia del capitalismo? El mero hecho de que usted viva hoy es la prueba de que el capitalismo ha tenido éxito, considere o no su propia vida muy valiosa.
Mises citó además el hecho más general y claramente evidente de que:
No hay país occidental capitalista en el que las condiciones de las masas no hayan mejorado de una manera sin precedentes.
Y en las décadas posteriores a su discurso, las condiciones de las masas mejoraron increíblemente en países no occidentales (como China) que también se abrieron parcialmente al capitalismo.
Mises concluyó su discurso instando a sus colegas argentinos a aprovechar el momento y luchar por la liberación económica que desencadenaría las maravillas del capitalismo, y a no sentarse a esperar un milagro económico:
Pero hay que recordar que, en política económica, no hay milagros. Habrán leído en muchos periódicos y discursos sobre el llamado milagro económico alemán, la recuperación de Alemania tras su derrota y destrucción en la Segunda Guerra Mundial. Pero no fue un milagro. Fue la aplicación de los principios de la economía de libre mercado, de los métodos del capitalismo, aunque no se aplicaran completamente en todos los aspectos. Todos los países pueden experimentar el mismo «milagro» de recuperación económica, aunque debo insistir en que la recuperación económica no proviene de un milagro; proviene de la adopción de -y es el resultado de- políticas económicas sólidas.
Conclusión
Si las políticas adoptadas posteriormente en Argentina, Sudamérica y el mundo sirven de indicación, el mensaje de Mises, por muy lúcido y conmovedor que fuera, no se propagó mucho más allá de las paredes del auditorio aquel día. Tal vez en la era de los teléfonos con cámara, YouTube y las redes sociales, lo habría hecho. Pero su brillante encapsulación de la beneficencia y la belleza del capitalismo no se disipó en vano en el aire argentino. Gracias a su Margit y a las instituciones que difundieron sus obras en Internet (como FEE, el Instituto Mises y Liberty Fund), su mensaje se conservó para siempre y ahora está a sólo un clic de ratón de miles de millones de personas.
Ludwig von Mises todavía puede salvar al mundo enseñando póstumamente a sus gentes la verdad desconocida sobre la naturaleza inherentemente populista del capitalismo de una forma que hable a sus esperanzas y anhelos: que la propiedad privada significa producción dinámica, que significa una economía competitiva y dirigida al consumidor, que significa un sistema de producción orientado a mejorar la vida de las masas, que significa en primer lugar socorro generalizado y, en última instancia, prosperidad siempre creciente para los pueblos del mundo.
Una versión anterior de este ensayo se publicó en Mises.org.